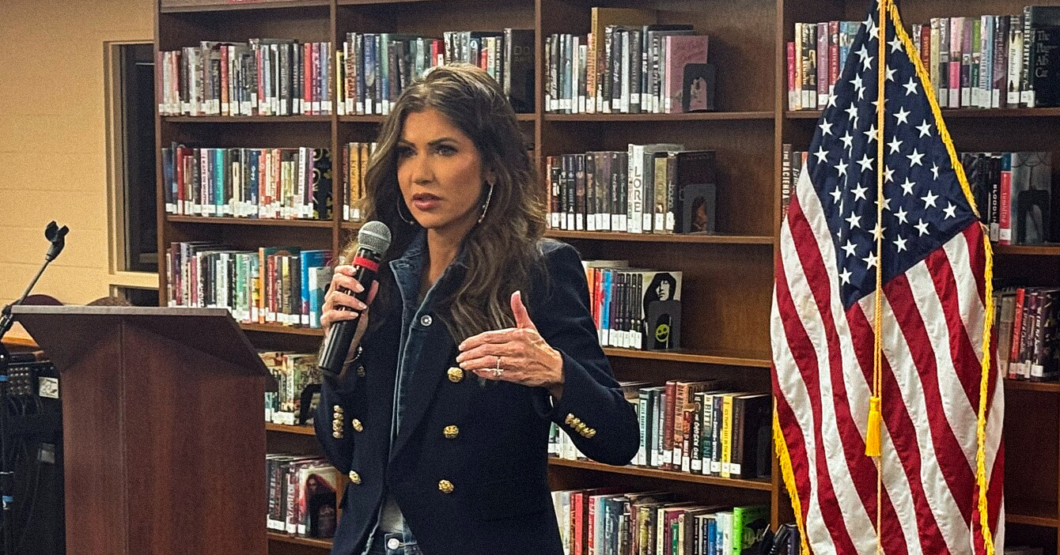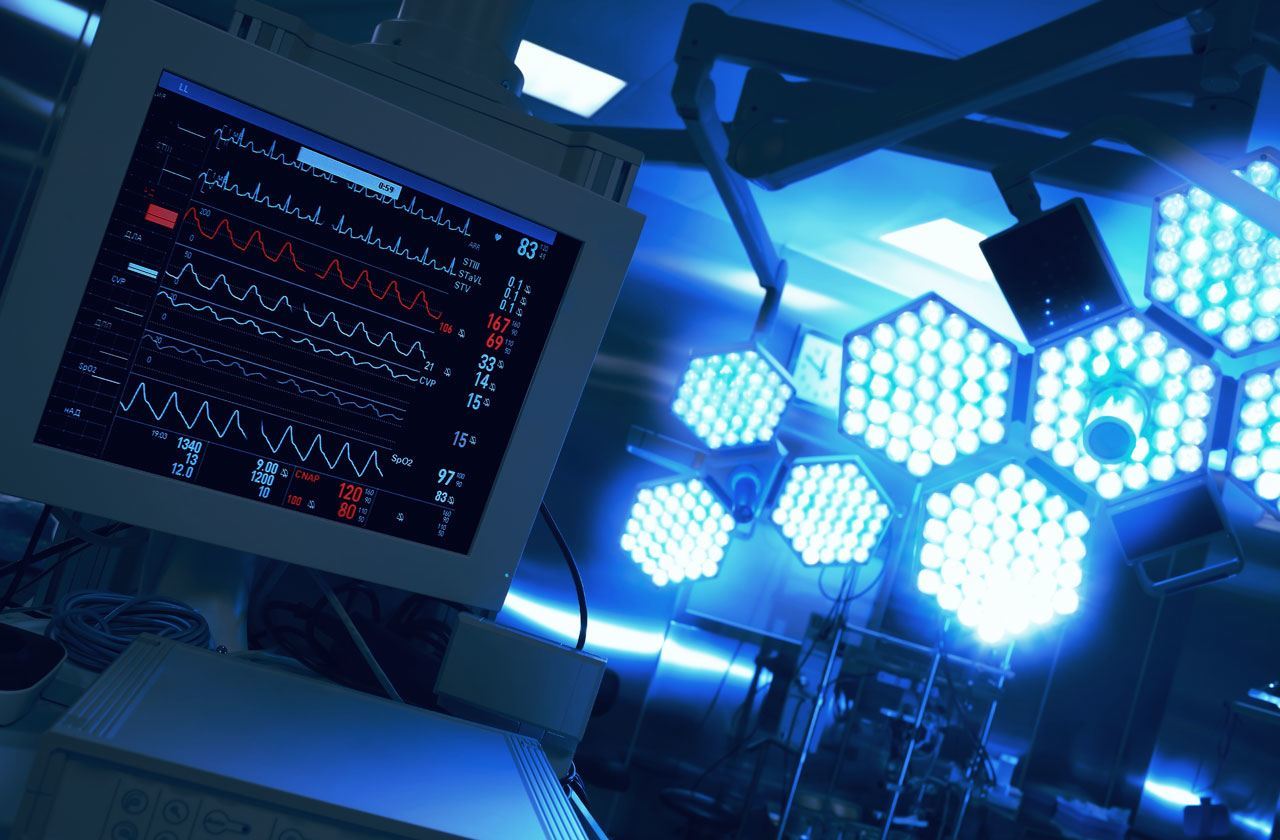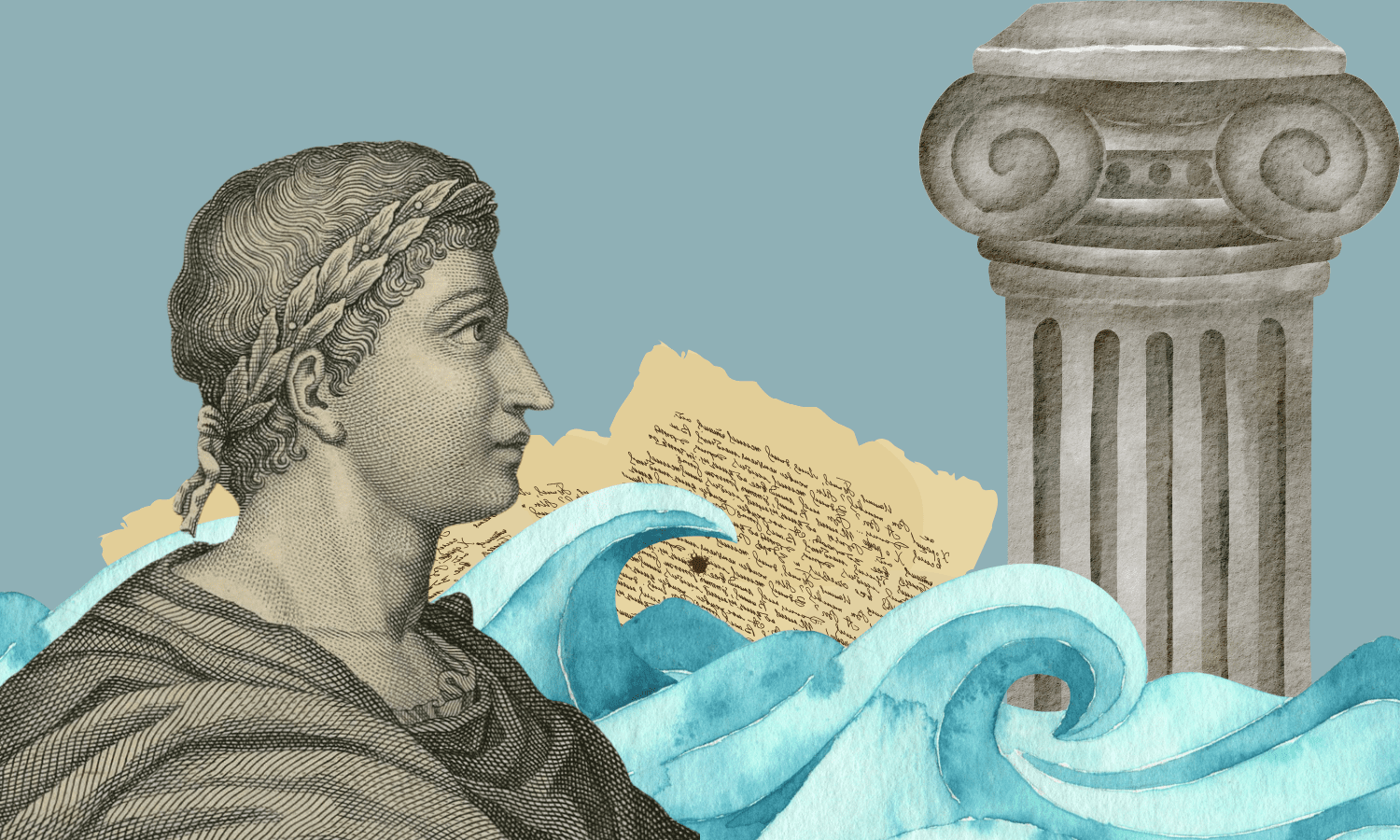Bulle Ogier: una actriz prototípica del París post 68
En Obscured By Clouds, lo numinoso, lo oscurecido (oculto) por las nubes es un valle de Nueva Guinea, entre los montes Ekuti, al que solo puede accederse cuando el cielo está lo suficientemente despejado, lo que solo ocurre una vez al año. Un lugar al que alude el gran Barbet Schroeder en el título de... Leer más La entrada Bulle Ogier: una actriz prototípica del París post 68 aparece primero en Zenda.

El séptimo álbum de estudio de Pink Floyd, Obscured By Clouds (1972), a decir de algunos de sus seguidores sella el fin de la etapa psicodélica de la formación, siendo el preámbulo de un Pink Floyd más difícil de clasificar e, indiscutiblemente, mucho más comercial: el que habrá de llenar estadios con sus directos, el que arranca, precisamente, con The Dark Side of the Moon (1973). Sin embargo, hay algo numinoso, por velado, que une a estas dos grabaciones. En la segunda —verdadero mito de mi adolescencia, de aquellos días en que me aprendía de memoria las contraportadas de los álbumes de rock— es más evidente: la cara oculta (oscura) de la Luna. “There is no dark side of the Moon really. Matter of fact, it’s all dark.” (En realidad, no existe el lado oscuro de La Luna. De hecho, todo está oscuro), que escuchábamos decir a Gerry O’Driscoll, el portero de los estudios Abbey Road donde se grabó tan legendario elepé, al final de «Eclipse», la última canción. La suya fue una de las muchas voces registradas a lo largo de la grabación —lo que recuerdo para dejar aquí constancia de cómo me sabía cuanto concernía al rock de mi mocedad—, una polifonía secreta, empero determinante para la atmósfera única y conceptual.
A decir verdad, yo ya había descubierto a tan fascinante intérprete, una de las de mayor embrujo del cine de autor francófono, incorporando a Florence Thévenot, la hermana de Simone (Delphine Seyrig) en El discreto encanto de la burguesía (Luis Buñuel, 1972). Pero fue en El valle, dirigida por el realizador que habría de ser el compañero de su vida y con el séptimo álbum de estudio de Pink Floyd en el score, cuando el verdadero encanto de esta actriz me fue dado en medio de todo un mito de mi juventud. Fue como verla emerger entre esa modernidad que así, en la primera acepción de la palabra, hace cincuenta y tantos años, tenía dos manifestaciones meridianas en el Pink Floyd anterior a la popularización que trajo The Dark Side of the Moon y en el nomadismo hippie por los caminos remotos. Y nada más remoto de la Vieja Europa que Nueva Guinea, sus antípodas. Y luego estaba una historia tan cautivadora como la de Viviane, una mujer sofisticada que, ante una temporada que se presentaba aburrida, tanto en Melbourne como en París, decide irse con los hippies en busca del valle oculto por las nubes.
A medida que avanzan en su camino —huelga decir que bajo la ingesta de los alucinógenos que les ofrecen los hongos que les salen al paso, que le trastocan a Viviane la percepción hasta el punto de perderle el miedo a los reptiles más inquietantes—, la señora del cónsul se va convirtiendo en una más de las hippies. Primero han de cambiar los Land Rovers por caballos para, finalmente, continuar a pie y perderse alucinados entre las tribus del lugar, que jamás han visto a un occidental, entregándose a sus costumbres, pintarse la cara como ellos y confraternizar.
Resulta en verdad difícil imaginar a la señora de un cónsul de Francia en semejantes peripecias. Mucho más que a Peggy Guggenheim en su matrimonio con el surrealista Max Ernst. Creo que, salvo mi dilecta Juliet Berto, no hubiera podido incorporar el personaje de Viviane ninguna otra actriz con la convicción y la verosimilitud de Bulle Ogier. Una y otra encarnaban, bien es cierto, dos prototipos diferentes: Juliet la chica triste, o la pesimista alegre, como se definía a sí mismo Georges Moustaki en una canción muy de la época y del París de las dos: «Je suis un autre», Bulle Ogier la dama ligeramente excéntrica que, perfectamente, podía dejarlo todo para ir en busca de las fantásticas plumas de las aves del paraíso.
Y no es que a mí me obnubile el entusiasmo que me han despertado siempre las dos. Jacques Rivette, el realizador que colaboró mayormente con una y otra, las unió en una de esas cintas secretas, que, empero, se hacen notar en el cine de autor: Duelle (1976). Aquella era la historia de Viva (Bulle) y Leni (Juliet), dos hechiceras enfrentadas desde la noche de los tiempos por la posesión de un anillo que les permitirá quedarse en el mundo de los mortales, un duelo que, finalmente, las llevará al París posterior a mayo del 68, que, a decir verdad, fue el París de las dos. Tanto una como otra eran actrices que ofrecían diferentes versiones de ellas mismas al objetivo del realizador. ¡Cuánto buen cine de autor, de los años 70 y 80, y en la lengua de Baudelaire, inspiraron las dos! Pero hoy estamos con Bulle Ogier.
La fascinación que sentí por ella, al descubrirla en El valle, tuvo carácter retroactivo. Y eso que aún no era cinéfilo. A lo más que llegaba era a oyente apasionado del Pink Floyd anterior a The Dark Side of the Moon. Comencé a dejar de serlo tras la catarsis punk del 77, cuando empecé a acercarme al rock & roll seminal. En cualquier caso, hablamos de finales de los 70 y, al volver la vista atrás en busca de filmes protagonizados por Bulle, me fue dada la proyección de una copia, mínimamente aceptable, de L’amour fou (1969), la obra maestra de Jacques Rivette. Digitalizada recientemente, tras varias décadas prácticamente perdida, fue presentada en Cannes, ya como un clásico, en la edición de 2023. He vuelto a verla en línea, hace ya unos meses, y he comprendido que en esa segunda creación de ella que me fue dada me cautivó por su contemporaneidad, respecto a ciertas jóvenes de mi infancia que me maravillaban por su modernidad en la España del luto, el medio luto y el alivio de luto. Por supuesto, yo aún no sabía lo que era —o es— la modernidad, en esa primera acepción, frente a lo viejo y caduco. Y mi ignorancia era aún mayor respecto al verdadero motivo que, siendo solo un mocoso —que nos llamaban a los niños entonces— ejercían sobre mí las jóvenes modernas que, en menor medida, también se veían esporádicamente en Madrid.
En aquella España de finales de los 60, desde los mocosos hasta los ancianos, casi todo el elemento masculino éramos como el señor de Murcia ante Ninette. Ya anciano, al volver sobre las secuencias de L’amour fou —un auténtico recital de Bulle Ogier, ya que la película dura más de cuatro horas y ella es su protagonista— me ha despertado todas esas cuestiones que acabo de exponer. Una película que suscita semejantes reflexiones en sus espectadores —uno cualquiera basta, uno solo— es buena, indiscutiblemente buena.
Las primeras noticias de Bulle Ogier (Boulogne-Billancourt, 1939) nos hablan de ella recogiendo las sillas en los desfiles de Coco Chanel. Se vio impelida a trabajar cuando con tan solo veinte años se separó de su marido y padre de su hija —Pascale Ogier, futura actriz de Rohmer—, y tuvo que sacar a la niña adelante ella sola. Hélène Lazareff —la creadora de la revista Elle— le dio una carta de recomendación para la célebre diseñadora. Y fue ella, la misma Chanel, quien, advirtiendo su potencial, instó a la joven Bulle a convertirse en actriz. Lo primero fue el teatro.
Hasta cierto punto, como el propio Schroeder, fue una acólita de la Nouvelle Vague. Su actividad en la pantalla, lo único que ha llegado —y en contadas ocasiones— a la cartelera española de esta musa del cine de autor francés, conoció su primer aplauso en La salamandra (1972), aclamada piedra angular de la filmografía del suizo Alain Tanner. Actriz fetiche de Rivette, este realizador la incluyó en trece de los repartos de sus cuentos modernos. A destacar entre tanta delicia Out 1: Noli me tangere (1971), Céline y Julie van en barco (1974) y Le Pont du Nord (1981), ésta última coprotagonizada junto a su hija. Asimismo, trabajó con Schroeder en Maîtresse (1975), una de las mejores cintas sobre sadomasoquismo que el menda haya tenido oportunidad de ver. Con Marguerite Duras lo hizo en Días enteros en los árboles (1976) y Le Navire Night (1979).
Tenida por la crítica y el público como una de las actrices más prestigiosas del cine de autor, en la patria del cine de autor, además de como una de las más representativas del París post 68, el portugués Manoel de Oliveira la incluyó en el reparto de Mi caso (1986) y el chileno Raoul Ruiz en el de Fado mayor y menor (1994).
La entrada Bulle Ogier: una actriz prototípica del París post 68 aparece primero en Zenda.