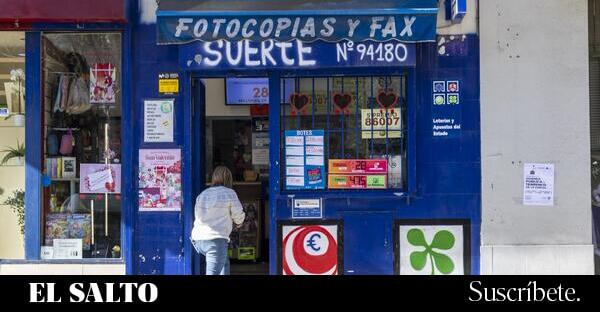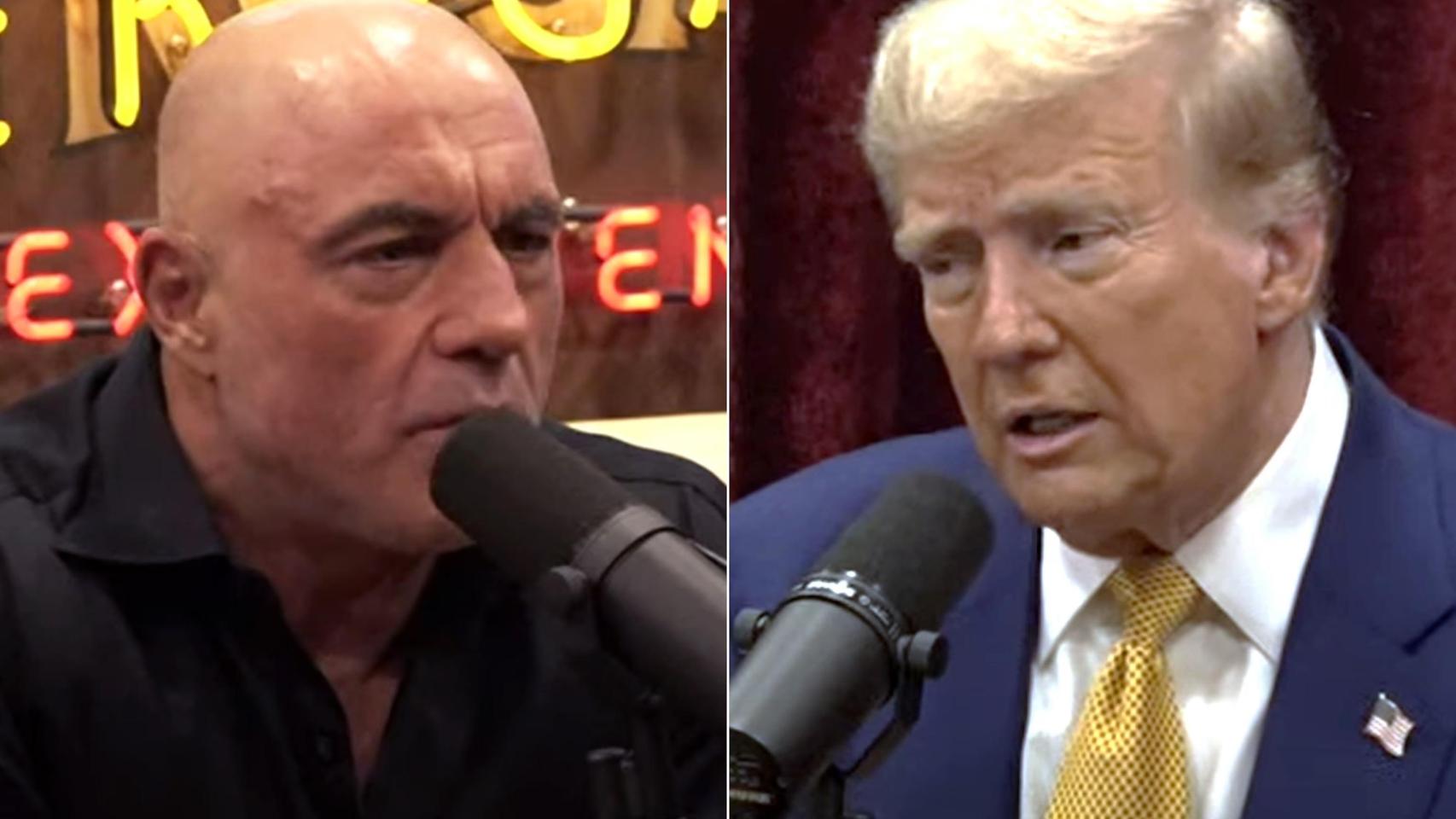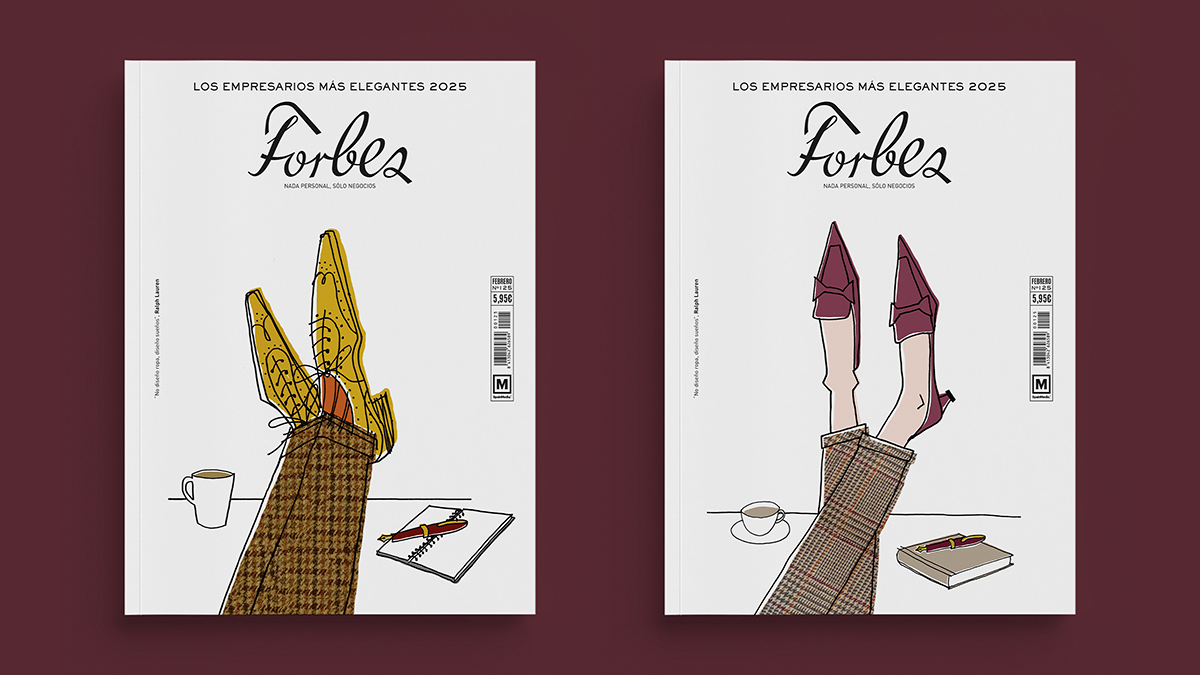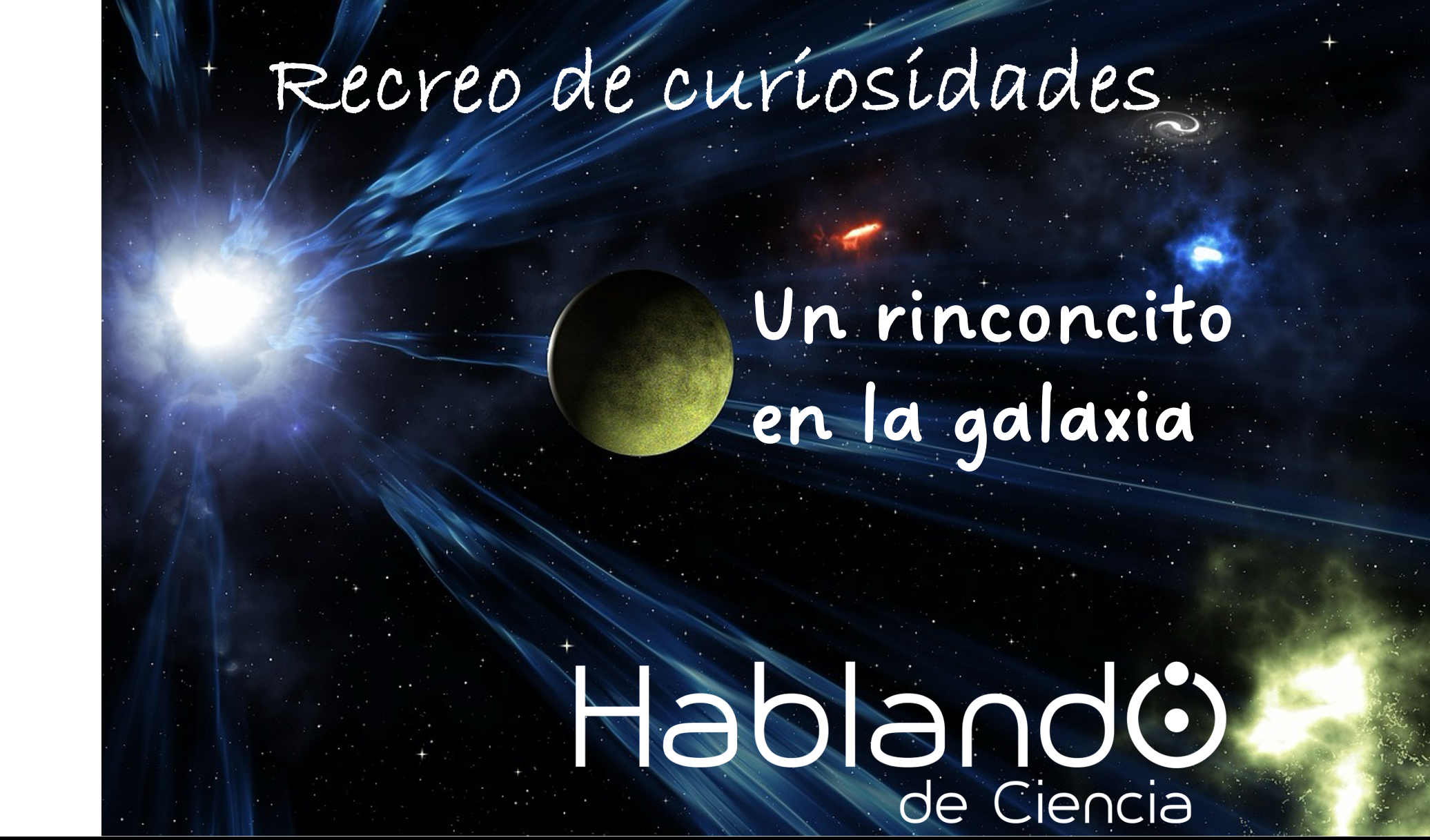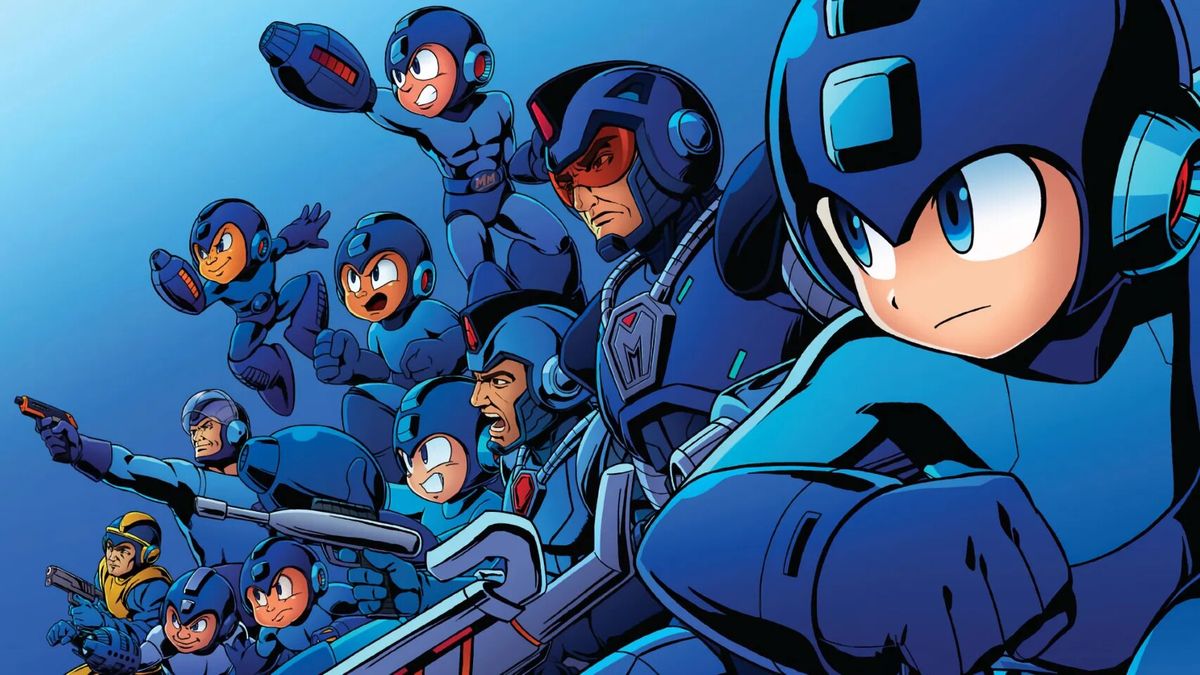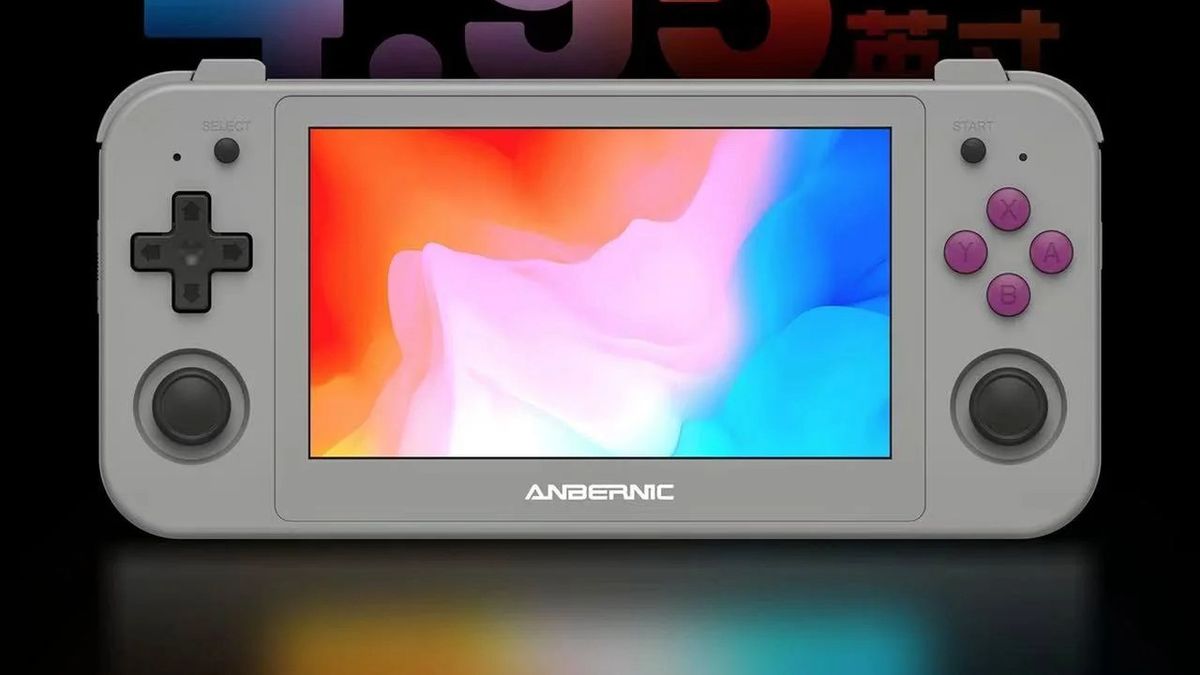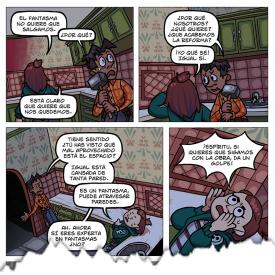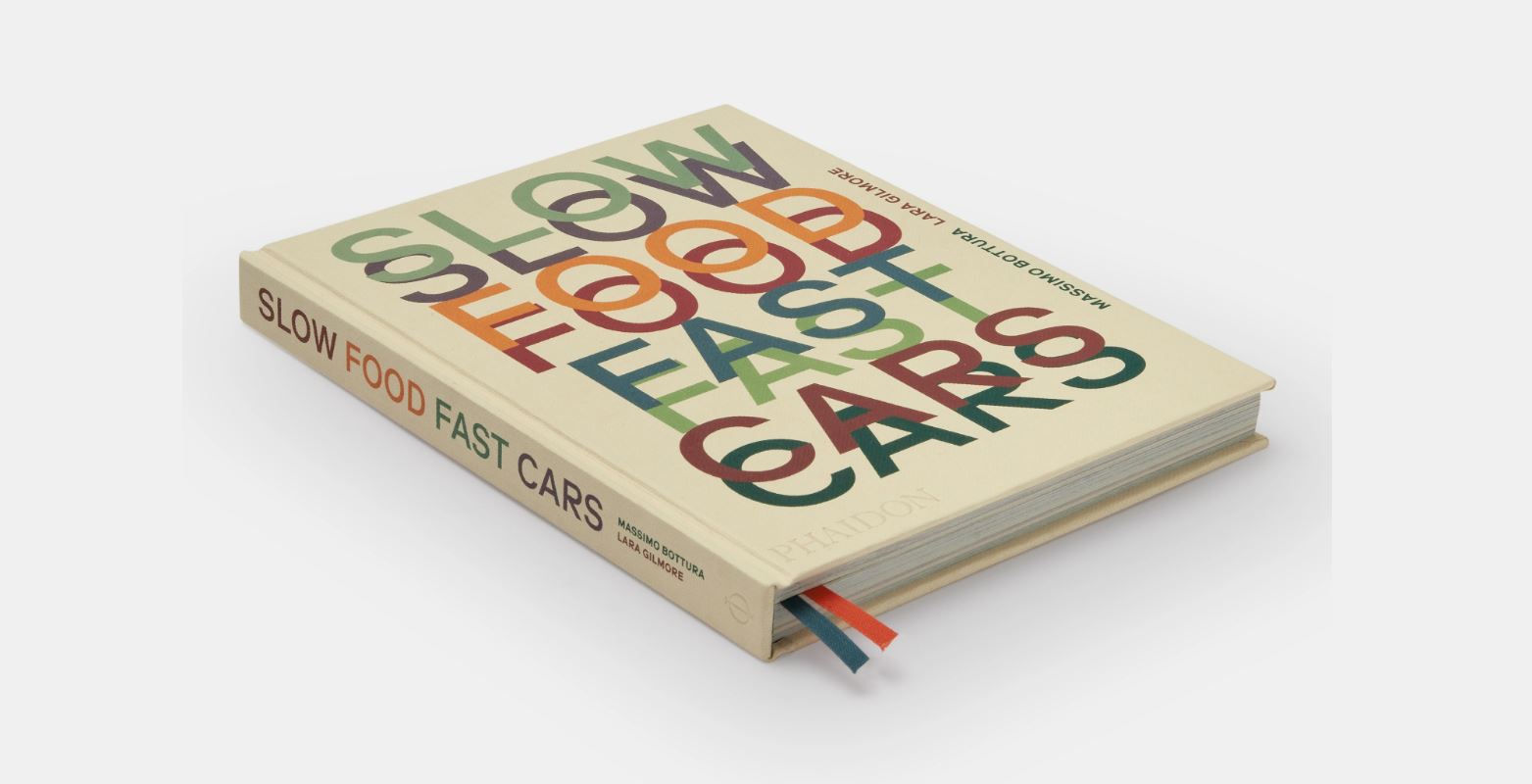Urliano
Fernando Navarro Fernando Navarro Sáb, 01/02/2025 - 08:45 | ¿De dónde viene? En la era prevacunal, las paperas o parotiditis vírica eran una enfermedad de abrumador predominio infantil y endémica en todo el mundo. Desde la introducción de la vacunación universal, su incidencia ha disminuido de modo considerable, pero la enfermedad sigue con nosotros. Además, paradójicamente, los cuadros infantiles son hoy rarísimos, pero han aumentado los casos de paperas en adultos jóvenes, y también sus complicaciones: en las embarazadas, preocupa de modo especial el riesgo de aborto espontáneo; en los varones, el riesgo de orquitis urliana en un 30 % de los casos, que puede derivar incluso en esterilidad; y en ambos sexos, el riesgo de meningitis urliana, de encefalitis urliana, de pancreatitis urliana y de sordera urliana. Como puede verse, en este primer párrafo he empleado repetidas veces el adjetivo urliano, de uso habitual en el registro especializado para expresar relación con las paperas. Al mixovirus de la parotiditis, por ejemplo, lo llamamos también ‘virus urliano’; y parotiditis vírica, parotiditis epidémica y parotiditis urliana son términos sinónimos. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene el término? En español lo consideramos un tecnicismo de uso exclusivo en el registro médico especializado, pero en su origen fue un vocablo popular o coloquial. Por tratarse de una enfermedad tan sumamente prevalente en la infancia, la parotiditis vírica ha tenido en todas partes multitud de sinónimos populares. En español, el más conocido es ‘paperas’, pero tengo registrados también otros como ‘chanza’, ‘coquetas’, ‘hermosura’, ‘orejones’ y ‘paperón’. En francés, el más conocido es oreillons, pero en la Suiza francófona usaban también ourles; y de esta voz deriva el adjetivo ourlien, documentado en francés por primera vez en 1885. Al español pasó probablemente en la primera mitad del siglo XX, cuando el francés seguía siendo la lengua más influyente para los médicos de habla hispana. En último término, cabe remontar el francés ourles al latín vulgar orulare (bordear, delimitar, ribetear) o al latín órula (diminutivo de ora, borde; compárese con el francés actual ourlet: borde, reborde, dobladillo). Lo cual, por cierto, lo hace primo hermano de nuestra orla universitaria: lámina de cartulina con un dibujo o grabado que bordea toda la orilla, rodeando los retratos de los condiscípulos y maestros de una misma promoción. ‡‡ Off Fernando A. Navarro Off


En la era prevacunal, las paperas o parotiditis vírica eran una enfermedad de abrumador predominio infantil y endémica en todo el mundo. Desde la introducción de la vacunación universal, su incidencia ha disminuido de modo considerable, pero la enfermedad sigue con nosotros. Además, paradójicamente, los cuadros infantiles son hoy rarísimos, pero han aumentado los casos de paperas en adultos jóvenes, y también sus complicaciones: en las embarazadas, preocupa de modo especial el riesgo de aborto espontáneo; en los varones, el riesgo de orquitis urliana en un 30 % de los casos, que puede derivar incluso en esterilidad; y en ambos sexos, el riesgo de meningitis urliana, de encefalitis urliana, de pancreatitis urliana y de sordera urliana.
Como puede verse, en este primer párrafo he empleado repetidas veces el adjetivo urliano, de uso habitual en el registro especializado para expresar relación con las paperas. Al mixovirus de la parotiditis, por ejemplo, lo llamamos también ‘virus urliano’; y parotiditis vírica, parotiditis epidémica y parotiditis urliana son términos sinónimos. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene el término?
En español lo consideramos un tecnicismo de uso exclusivo en el registro médico especializado, pero en su origen fue un vocablo popular o coloquial. Por tratarse de una enfermedad tan sumamente prevalente en la infancia, la parotiditis vírica ha tenido en todas partes multitud de sinónimos populares. En español, el más conocido es ‘paperas’, pero tengo registrados también otros como ‘chanza’, ‘coquetas’, ‘hermosura’, ‘orejones’ y ‘paperón’. En francés, el más conocido es oreillons, pero en la Suiza francófona usaban también ourles; y de esta voz deriva el adjetivo ourlien, documentado en francés por primera vez en 1885. Al español pasó probablemente en la primera mitad del siglo XX, cuando el francés seguía siendo la lengua más influyente para los médicos de habla hispana.
En último término, cabe remontar el francés ourles al latín vulgar orulare (bordear, delimitar, ribetear) o al latín órula (diminutivo de ora, borde; compárese con el francés actual ourlet: borde, reborde, dobladillo). Lo cual, por cierto, lo hace primo hermano de nuestra orla universitaria: lámina de cartulina con un dibujo o grabado que bordea toda la orilla, rodeando los retratos de los condiscípulos y maestros de una misma promoción. ‡‡ Off Fernando A. Navarro Off