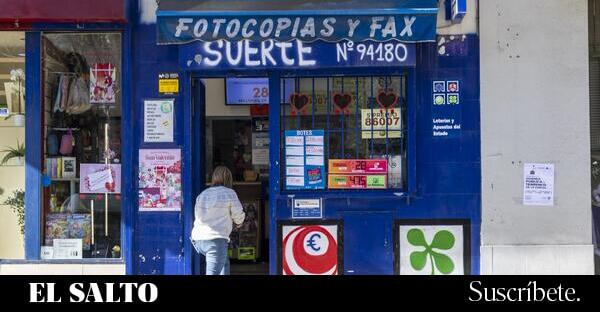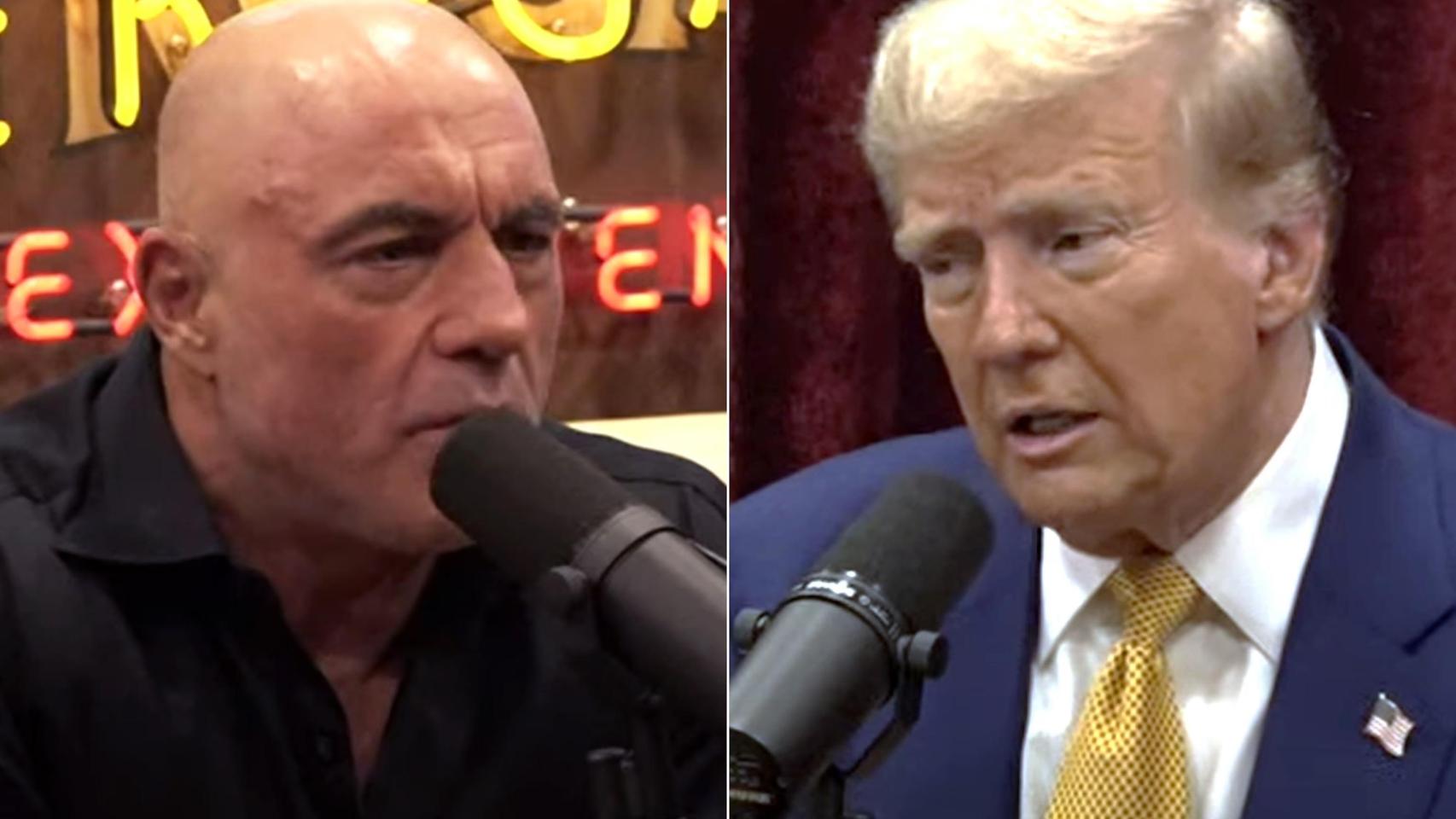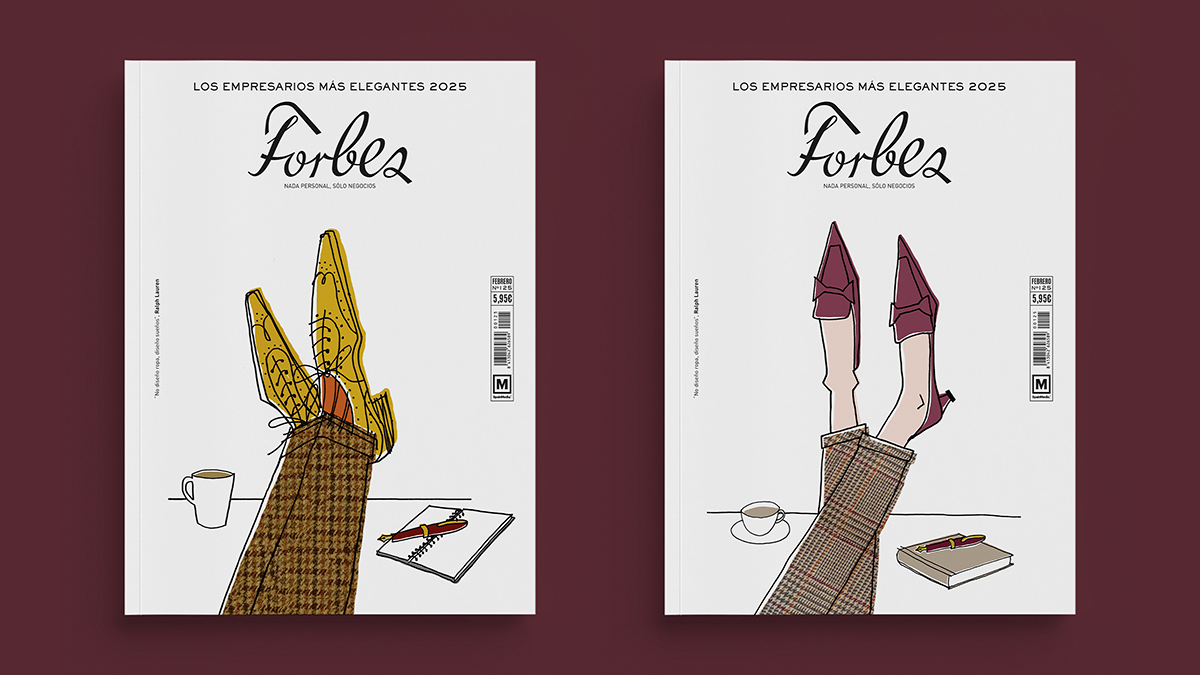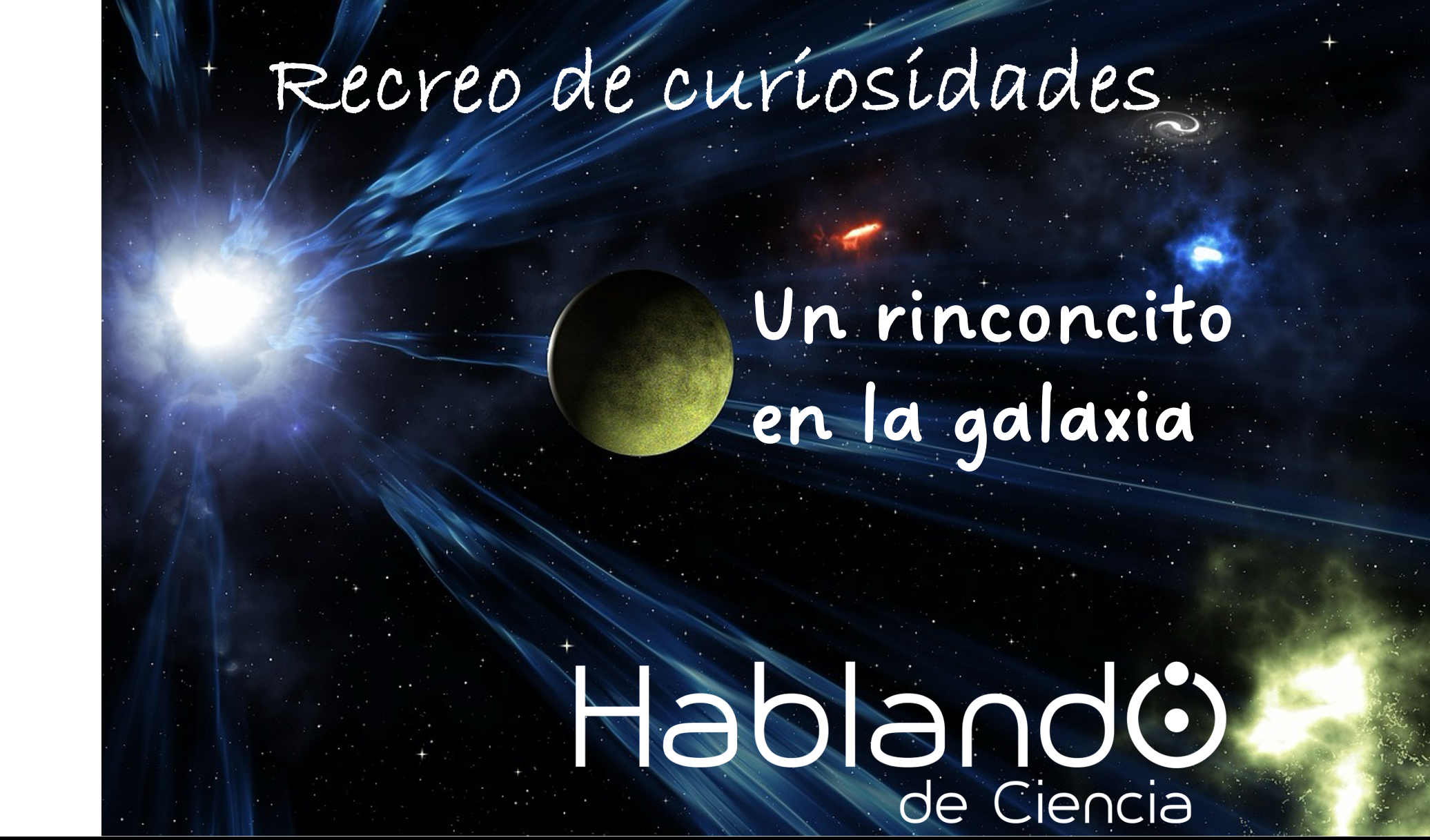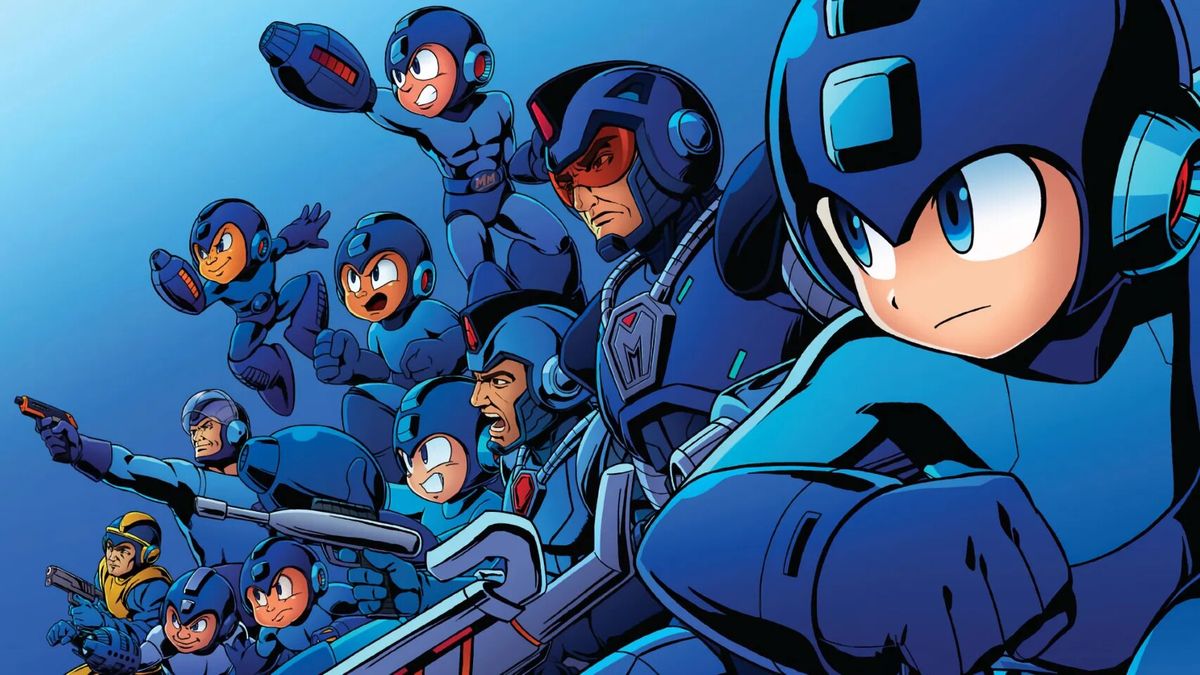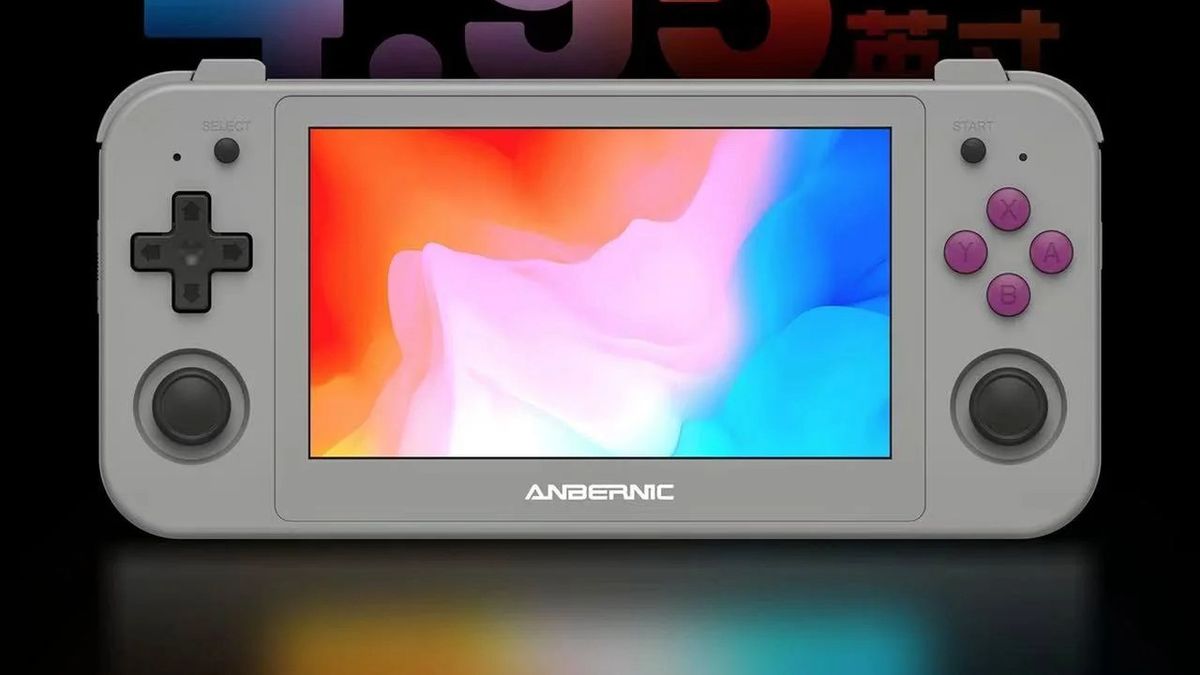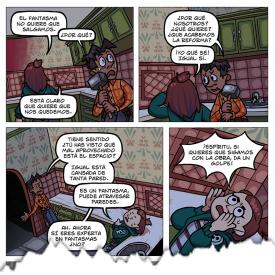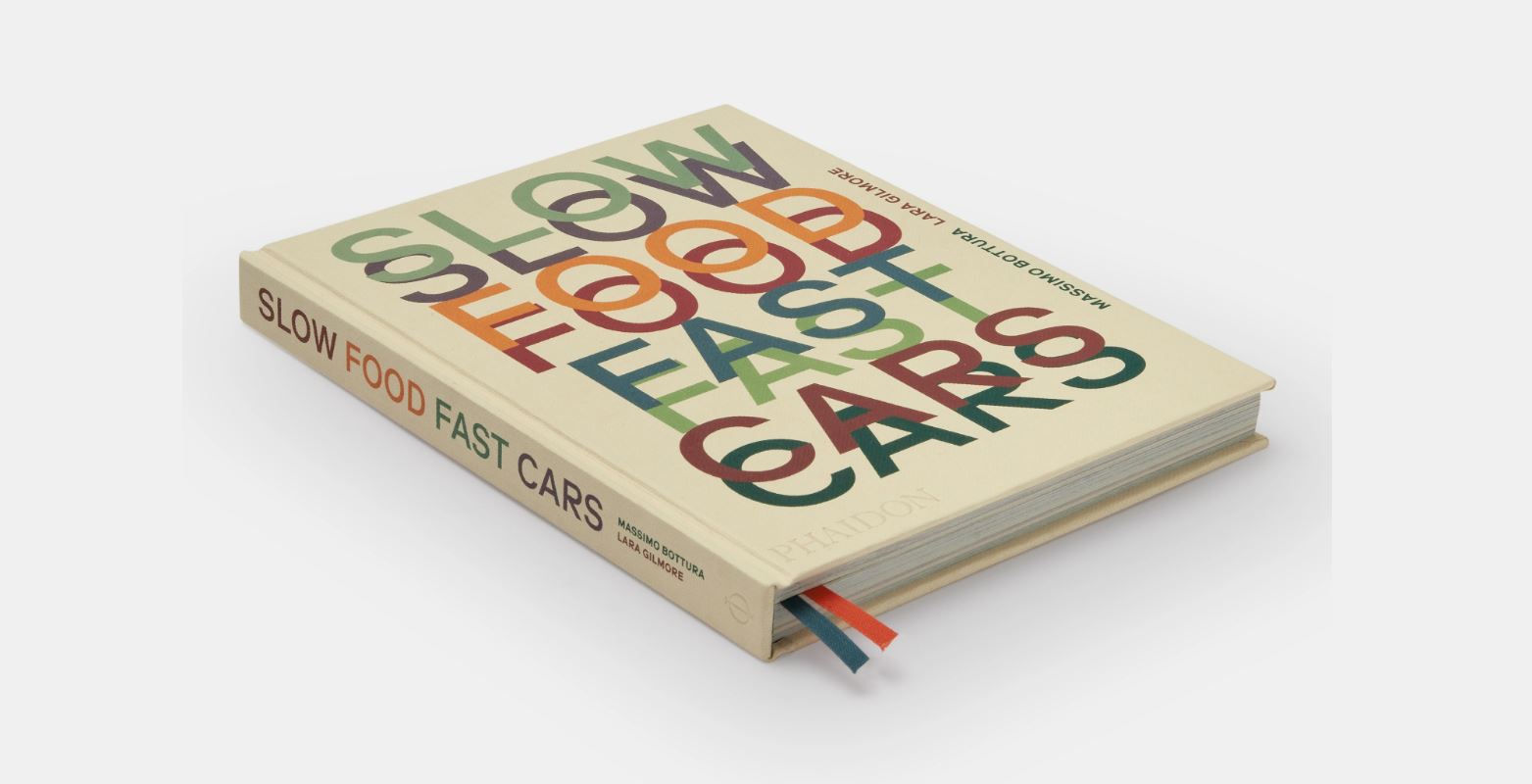¿Puede España sufrir los megaincendios de Los Ángeles? Las alertas que no podemos ignorar
La ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), amaneció el pasado martes 7 de enero bajo un cielo naranja, una situación devastadora que se ha vuelto familiar para los habitantes de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero esta vez es especialmente grave. Tras casi tres semanas ardiendo, la mayor parte del fuego se extinguió la última semana de enero pero ya había dejado más...

La ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), amaneció el pasado martes 7 de enero bajo un cielo naranja, una situación devastadora que se ha vuelto familiar para los habitantes de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero esta vez es especialmente grave. Tras casi tres semanas ardiendo, la mayor parte del fuego se extinguió la última semana de enero pero ya había dejado más de dos docenas de muertes y destruido más de 15 000 estructuras.
Los incendios de Palisades y Eaton junto con media docena de focos dispersos han devorado cerca de 20 000 hectáreas (unas 54 000 acres, la medida de área usada en EE. UU.) —más de 10 veces la superficie de la Casa de Campo de Madrid— y han forzado la evacuación de unas 180 000 personas. Cerca de 6 millones de habitantes se encuentran en la zona de peligro, donde las llamas, impulsadas por vientos huracanados de hasta 160 km/h han reducido a cenizas tanto mansiones como viviendas familiares.
Mientras Los Ángeles termina de luchar contra este infierno, una pregunta nos interpela: ¿podría ocurrir algo similar en España?
(Relacionado: Memorias y recuerdos perdidos de una Los Ángeles arrasada por el fuego)
Dos territorios similares
"La vegetación es muy parecida", comenta Javier Madrigal, científico titular del Instituto de Ciencias Forestales (CSIC). "El chaparral californiano es similar a nuestra vegetación autóctona, especialmente en zonas como Sierra Morena, Montes de Toledo o el Levante". Esta similitud no es casual: ambas regiones comparten un clima mediterráneo que moldea paisajes que se asemejan. Las costas del este de la Península, que combinan urbanización extensiva y vegetación mediterránea, son particularmente vulnerables. "En todo el litoral mediterráneo español, hemos construido en zonas de alto riesgo porque se ha perdido la discontinuidad", explica Carmen Rodríguez, investigadora del European Forest Institute y aclara que, en el pasado, las áreas agrícolas se situaban cerca del pueblo y los bosques quedaban más lejos, pero esa organización se ha transformado por completo.
Madrigal traza una geografía del riesgo que recorre España desde el Mediterráneo hasta el corazón de la Península: el largo litoral que une Tarragona, Castellón y Valencia, los barrios que ascienden por Collserola en Barcelona, los densos bosques del norte de Madrid y la costa sur que enhebra Málaga, Cádiz y Huelva.
"El incremento de incendios en España y el Mediterráneo se debe, sobre todo, al aumento del combustible provocado por el abandono rural", señala Madrigal. “En incendios como los de California, hay fuegos imposibles de apagar debido a la gran acumulación de combustible en el territorio”, aclara el científico del CSIC. Señala además que, aunque el cambio climático es un factor importante, no es el único. La expansión urbana en zonas forestales y la falta de una gestión adecuada del territorio desempeñan un papel clave en la magnitud de estos desastres.
"En California hay registros de grandes incendios desde finales del siglo XIX. Aunque este episodio es extraordinario, el fuego está siguiendo rutas históricas. El problema es que ahora se encuentra con ciudades”, explica Madrigal. La situación se asemeja a lo ocurrido en Valencia durante la DANA de octubre de 2023. Para Madrigal, la ecuación es clara: “Si el agua encuentra su cauce y hay casas en el camino, lamentablemente habrá pérdidas humanas y materiales, ocurre igual con el fuego”. El experto subraya que la presión urbanística en áreas forestales supone un riesgo inherente que debemos afrontar y gestionar con mayor eficacia.
(Relacionado: ¿Los incendios de Los Ángeles se han agravado por el cambio climático?)
El factor distinto: los vientos
Madrigal aborda una diferencia importante: "En California, los vientos de Santa Ana provienen directamente del desierto y suelen ser muy fuertes y sostenidos durante varios días. En España, aunque existen vientos similares como el cierzo en el Ebro o el levante en Cádiz, estos no suelen ser tan prolongados ni intensos”. Sin embargo, esta diferencia podría ser cada vez menos relevante. El cambio climático está alterando los patrones meteorológicos y las condiciones extremas son cada vez más frecuentes.
Un estudio de 2018 de la Universidad de Murcia analizó el desastre climático que podría conllevar el fuego en el Mediterráneo a lo largo de las décadas. Los resultados son alarmantes: entre un 66% y 140% de aumento en el área que se podría llegar a quemar en algunas regiones. El país al que le augura un futuro más preocupante, según indica el estudio, es Grecia, donde ya han sufrido importantes incendios que afectaron a muchas personas en la última década. Los recuerdos de tragedias como los incendios de Mati en 2018, donde murieron más de 100 personas, aún pesan profundamente sobre el país heleno.
(Relacionado: El humo de los incendios forestales puede ser peligroso: ¿qué podemos hacer?)
La gestión del territorio, clave en la prevención
Madrigal tiene claro que el único factor controlable del llamado "Triángulo del Fuego" (meteorología, topografía y combustible), solo este último está bajo nuestro control. "La vegetación, antes o después, se va a quemar. Lo ideal es que lo haga de una manera que podamos controlar con los medios de extinción disponibles. Esta gestión estratégica del territorio es fundamental tanto en California como en España", afirma el científico.
“La cuestión no solo se reduce a qué crece en el suelo. El verdadero problema es el colapso de los sistemas naturales, un desafío mucho más hondo de lo que solemos admitir”, explica Rodríguez, y apunta a que “nos creemos a salvo hasta que algo ocurre. Esta falsa sensación de seguridad es precisamente lo que hace vulnerable a la población”.
Otro propósito más ambicioso sería replantear un modelo urbanístico en España que, según un estudio de 2016 del geógrafo Joan Carles Membrado, duplicó las superficies artificiales entre 1987 y 2006, promovido por la especulación y la llegada de los llamados, como denomina Membrado, “migrantes del sol”. El estudio indica que este tipo de crecimiento, impulsado por políticas como la Ley del Suelo de 1998, ha contribuido a una ocupación descontrolada del territorio, especialmente en áreas turísticas y forestales.
Contemplar una revisión radical de nuestro modelo urbanístico parece una meta quimérica en un país de 50 millones de habitantes donde al menos el 46,35% de los municipios se encuentran en zonas clasificadas como de alto riesgo de incendio, según un estudio de El País publicado en 2021. Además, la falta de planes de emergencia en el 80% de estos municipios, según un informe de Greenpeace, agrava la exposición de la población al riesgo. Estas dinámicas, combinadas con factores como la proximidad a masas forestales, el clima seco y caluroso, y un historial de incendios recurrentes, han intensificado el impacto de las políticas de desarrollo poco reguladas en la seguridad ambiental y humana.
(Relacionado: ¿Qué pasa en un pueblo después de un incendio forestal devastador?)
La lección que nos deja Los Ángeles
En sus reflexiones, Rodríguez resalta el concepto llamado “resiliencia socioecológica” que representa la capacidad de una comunidad para adaptarse y mejorar ante perturbaciones como los incendios forestales. Integra lo social y lo ecológico como partes interdependientes, entendiendo que los territorios son moldeados por esta relación. Por ejemplo, un territorio vulnerable a incendios necesita, además de gestión forestal, contar con escuelas, servicios médicos y un tejido social activo, reconociendo que los incendios no son solo un problema ecológico, sino también social y político. Rodríguez apunta a la cooperación ciudadana potenciada por políticas ambientales efectivas en las zonas amenazadas por los fuegos. “Deben establecerse más debates entre los ciudadanos y las autoridades competentes en gestión territorial. Este diálogo no significa que el presidente del Gobierno hable con cada ciudadano, sino que se articule a través de sindicatos, patronales, ONGs, universidades u otras instituciones. Aunque estamos mejorando, aún hay mucho camino por recorrer”, reconoce Rodríguez.
Lo ocurrido en Los Ángeles a principios de 2025 nos muestra un futuro posible si todo sigue igual. Para España, los expertos advierten: necesitamos repensar nuestra relación con el territorio. No se trata solo de mejorar los sistemas de extinción, sino de entender que vivimos en un paisaje que inevitablemente arderá. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo de preparados estaremos.
Para Rodríguez, la resiliencia se alza como una premisa ineludible: vivimos en un ecosistema donde el fuego no es una anomalía, sino una alteración natural. Este reconocimiento obliga a replantear nuestra relación con el territorio, diseñando comunidades y paisajes capaces de resistir el fuego contemporáneo y, más importante aún, regenerarse tras su paso. “El fuego siempre volverá”, advierte Madrigal. La clave, entonces, está en imaginar pueblos mejor preparados y bosques biodiversos que prosperen en este ciclo. Esta nueva relación con la vida en el planeta nos puede evitar que tragedias lejanas se manifiesten en nuestra propia casa.