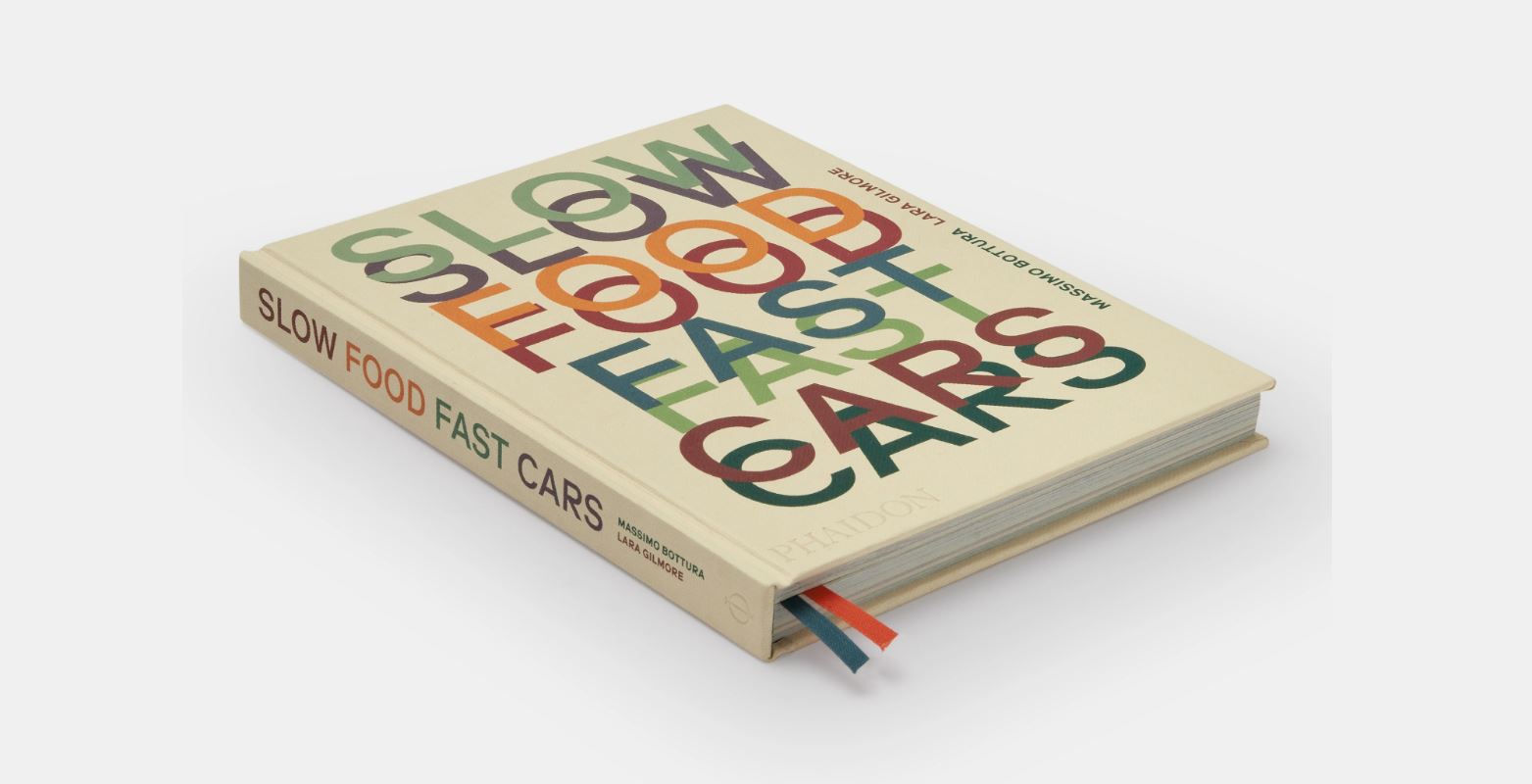El canon de Murnau
Esa, más o menos, fue la suerte de Friedrich William Murnau. Siendo uno de los grandes del expresionismo alemán, arribó a California contratado por la Fox, pero el estudio acabó imponiendo tantos cortes a sus películas que el cineasta se arrepintió de haber cruzado el Atlántico. De hecho, cuando murió, se disponía a regresar a... Leer más La entrada El canon de Murnau aparece primero en Zenda.

En cierto sentido, aquellos a quienes el primer Hollywood proscribía por no haber satisfecho las esperanzas puestas en ellos eran como esos enloquecidos por los dioses, a modo de preámbulo a la muerte que les aguardaba, de los que habla Eurípides en sus tragedias.
Unos años antes, cuando Florence Stoker, la viuda de Bram, supo por un anónimo que Murnau y Henrik Galeen —otro grande del expresionismo que ya había rodado El Golem (1914) y con el tiempo estrenaría El estudiante de Praga (1926) y Mandrágora (1928)— estaban adaptando Drácula sin los permisos preceptivos, puso la denuncia correspondiente. De nada sirvió que Murnau y Galeen —solo coguionista en aquella ocasión—, viéndolas venir, cambiasen el título de Drácula por el de Nosferatu, el nombre de los protagonistas y varios aspectos del asunto. La viuda de Stoker no paró hasta la destrucción absoluta del filme. Solo se salvaron dos copias que, al cabo de los años, cuando la tormenta pasó, permitieron a las nuevas generaciones admirar la belleza de la “sinfonía de las sombras”, que subtituló su cinta Murnau.
Esa fue la verdadera maldición de este maestro del mutismo: una buena parte de su filmografía no ha llegado hasta nosotros. Es más, del montante total de la producción silente, se calcula que solo ha sobrevivido al curso de los años el 90%. Rodada con anterioridad al filme de seguridad, cuando las películas ardían por combustión espontánea, aquella pantalla gloriosa, mayoritariamente, fue pasto de las llamas. Del gran Murnau se perdieron cintas como La cabeza de Jano (1920), de cuya existencia tan solo sabemos por la literatura que su excelencia inspiró.
Ya en 1979, cuando Werner Herzog hizo un remake de Nosferatu, ratificó con ello el original de Murnau como un nuevo canon del vampiro en el cine. Diferente en varios aspectos al sentado por Tod Browning en Drácula (1931), tanto el de Murnau como el de Browning difieren a su vez del de Bram Stoker. De ahí que Francis Ford Coppola no dijese ninguna mentira cuando tituló Drácula, de Bram Stoker (1992) su último gran filme. La última cinta digna del antiguo talento de Coppola es la única basada en la novela original. Otro día hablaremos del verano de Villa Diodati y de cómo El vampiro (1819), el relato con el que John Polidori respondió a aquel duelo de ingenio, fue muy anterior a Drácula (1897), la novela de Stoker. De momento estamos con Murnau, de actualidad estos días por la vuelta al canon de su Nosferatu que presenta Robert Eggers en la cartelera internacional.
Siendo harto difusa esa linde que separa el cine de terror del de ciencia ficción, no es de extrañar que el expresionismo toque tan de cerca a este último género que Lotte H. Eisner, al igual que Raymond Rohauer una de las grandes benefactoras de la pantalla silente, fuera a estudiarlo bajo el título de La pantalla demoníaca. Más aún, los expresionistas, con Paul Leni a la cabeza, llegaron a Hollywood para poner en marcha el cine de terror de la Universal. Curiosamente, aunque en su etapa americana no se interesaría por más sombras que las de los sentimientos amorosos, destacó entre todos ellos F. W. Murnau (Westfalia, 28/12/1888 – California, 11/3/1931).
Formado como gran parte del paquete expresionista bajo los auspicios del director teatral Max Reinhardt, Murnau se interesó por el cine tras el armisticio. Ya en su primera cinta, Der Knabe in Blau (1919), se detecta una pronunciada propensión a ese escalofrío que tanta gloria habría de reportarle. Pese a que cuenta entre esos filmes desaparecidos del maestro, esa literatura entusiasta que sí ha llegado hasta nosotros nos permite catalogarlo como un título próximo al terror. Su asunto gira en torno a Thomas von Weerth (Ernst Hofmann), último descendiente de una familia aristocrática hundida, como los Usher de Poe, a consecuencia de una maldición: la de la Esmeralda de la Muerte. La casa familiar es un castillo desvencijado cuando la cinta da comienzo.
Basta apuntar su título para convenir que Murnau abunda en ese mismo escalofrío cuando rueda Satanás, también fechada en 1919. Protagonizada por Conrad Veidt, se trata de un filme de episodios en base a tres trabajos que el Demonio ha de llevar a cabo en el Mundo para obtener su redención en el Cielo. La primera de dichas peripecias trasportaba al espectador al Egipto de los faraones; la segunda —inspirada libremente en un drama romántico dado a la estampa por Victor Hugo en 1833— a la Venecia de Lucrecia Borgia. Por último, la tercera aventura estaba ambientada en la Rusia revolucionaria. Lástima que de los seis rollos que componían la cinta, sólo hayan llegado hasta el siglo XXI unos pocos planos de escasos minutos de duración. Aun así, podemos adscribir Satanás a esos antecedentes de Nosferatu que jalonan la filmografía de Murnau. Amén de Conrad Veidt —uno de los actores más frecuentes del realizador—, entre los colaboradores de Murnau en Satanás también contaron el guionista Robert Wiene —realizador a su vez de El Gabinete del doctor Caligari (1920)— y el director de fotografía Karl Freund, entre otros grandes de la nómina expresionista.
Bien es cierto que hay un Murnau realista en títulos como La tierra en llamas (1922), un drama rural, y Phantom (1923), la historia de una ambición surgida por el amor y frustrada por la pobreza del enamorado. Pero el Murnau que la historia recuerda con más frecuencia es el maestro en la recreación de esa atmósfera onírica e inquietante que gravita en las mejores cintas silentes alemanas. Dicho de otra manera, el Murnau de Nosferatu. Filme dotado de una inusitada belleza plástica, el preciosismo de sus imágenes no retrasa en modo alguno la narración e incluso aporta aspectos fundamentales al mito del vampiro. Verbigracia, la nocturnidad. Es Murnau —o Henrik Galeen, su guionista en aquella ocasión— quien resuelve que el No Muerto sólo pueda resucitar con la llegada de la noche. Pues, como bien recordará el lector, el Drácula de Bram Stoker se pasea por Picadilly en pleno mediodía.
Ya en 1924, el Murnau realista estrena su primera obra maestra. Su título es El último y su historia es la del portero del hotel Atlantic (Emil Jannings) de una ciudad cualquiera. Pese a su insignificante trabajo, el portero se cree un hombre importante por la vistosidad de los botones, galones y entorchados que luce su uniforme. Desposeído de todas esas dignidades, le es entregada a cambio una simple chaqueta blanca: habida cuenta de su avanzada edad y de los servicios prestados al establecimiento, la dirección ha decidido emplearle como encargado de los lavabos del sótano. Desolado ante su nuevo cometido, el ahora último de los hombres —tal rezaba el título original de esta maravilla— sustrae su uniforme de la taquilla donde se guarda y vuelve a su casa con él. Pero su picardía no tardará en ser descubierta y su degradación será total.
Justa e invariablemente incluida en todas las relaciones que reúnen lo mejor del mutismo, El último es una película que no precisa de rótulos para su perfecta comprensión. A excepción de uno final —introducido a modo de epílogo, donde se nos explica que el portero, ya humillado incluso por su propia familia conocedora de la verdad, ha sido agraciado con la fortuna de un cliente del hotel que murió sin herederos—, El último es una cinta carente de notas explicativas. Quiere ello decir que mediados los años 20, la imagen silente ha alcanzado tal grado de perfección que, en manos de un buen cineasta, no precisa palabras para su comprensión.
Igualmente grandiosas, completan la trilogía Murnau/Jannis una espléndida adaptación de Molière —Tartufo, o el hipócrita (1925)— y otra de Goethe: Fausto (1926). Pese a la antigüedad del asunto de la venta del alma al Diablo, Murnau sabe imbuirle cierta modernidad al hacer un uso proverbial de todas las posibilidades que la pantalla le ofrece, desde las sobreimpresiones hasta la simple fragmentación entre planos, para convertir el trueque demoníaco en algo eminentemente cinematográfico. Avales, en fin, no le faltan al realizador cuando decide atender a las llamadas que William Fox le viene haciendo desde el estreno de El último y embarcarse con destino a Estados Unidos.
Si cabe, Murnau es recibido en Hollywood con más honores que el resto de los emigrados expresionistas. Pero el Murnau expresionista ya no es más que un recuerdo. La Fox pone a su disposición cuanto el realizador exige: construye decorados descomunales, rueda a discreción cuanto le parece hasta dar con los resultados deseados, el presupuesto no cuenta. Pero el cineasta sabe estar a la altura de las circunstancias. Amanecer (1927), la primera película estadounidense del alemán, es otra de esas obras maestras que constan en los anales. Y lo más sorprendente es que lo es basándose en un argumento tan sencillo y consabido como el envilecimiento de los aldeanos por la gente de ciudad. La crítica compara el tratamiento que Murnau da a un asunto tan minúsculo con una sinfonía que alcanza su crescendo cuando Ansass (George O’Brien), el aldeano, e Indre (Janet Gaynor), su esposa, inmersos en una tormenta que se desata sobre un lago, están a punto de verse separados para siempre por La Parca. Como en tantas otras ocasiones, el éxito de crítica cosechado por Amanecer no fue acompañado por el aplauso del público y las esperanzas que la Fox había puesto en Murnau comenzaron a verse defraudadas.
Como el de tantos maestros del slapstick, el de Murnau fue un arte genuinamente silente. Así las cosas, la irrupción del sonido fue a sumarse al estigma que los responsables económicos de la Fox pusieron sobre él tras el fracaso en la taquilla de Amanecer. Fueron ellos quienes insistieron en que Los cuatro diablos (1928), el nuevo título del alemán, fuese una película de fácil acceso al gran público. Su historia era la de un cuarteto de artistas circenses muy aplaudidos, formado por dos parejas bien avenidas hasta que irrumpe en sus vidas una mujer de mundo —vaya evocando el lenguaje de la época—. A la larga, dicha dama —encarnada por Mary Duncan— es un trasunto de la mujer de la ciudad (Margaret Livingstone) que seducirá al Ansass de Amanecer hasta el punto de hacerle concebir la idea de asesinar a su esposa para unirse a ella. En esta ocasión, el seducido es Charles (Charles Norton), uno de los trapecistas, fatalmente atraído por la mujer de mundo. Al igual que Ansass, Charles es consciente de que su desvío está a punto de costarle la vida a Marion (Janet Gaynor), su esposa, y vuelve a ella en ese final feliz que ya exige sin remisión el espectador estadounidense.
De alguna manera, bien puede decirse que Los cuatro diablos es una versión comercial, de fácil acceso para el común de los mortales, de Amanecer. Los mismos ejecutivos del estudio que forzaron su comercialidad cercenaron El pan nuestro de cada día (1930) hasta límites comparables a las mutilaciones perpetradas por Irving Thalberg en la obra de Stroheim. La que fue concebida como una saga enmarcada en las comarcas cerealistas del medio oeste, acabó viéndose reducida a la historia de una camarera, Kate (Mary Duncan), que se enamora de Lem Tustine (Charles Farell), un joven que ha ido a la ciudad para vender la cosecha de trigo de su familia. Casados nada más conocerse, el joven matrimonio se instala en la granja de Lem. Pero Kate no encuentra más que desprecios por parte de su suegro y hostilidades en la vida del campo. Murnau invierte los términos de sus anteriores propuestas. El medio rural es ahora el adverso contra una chica de ciudad, el resultado vuelve a ser una obra maestra. Pese a que El pan nuestro de cada día conoció un nuevo montaje ajeno a Murnau, en el que se incluyeron algunas secuencias sonoras, la versión original contiene algunos de los momentos más grandes de toda la filmografía del alemán. Así, la plasmación de los celos que Lem siente cuando cree que Kate se deja querer por algunos jornaleros de la granja, junto a los que experimenta el Los (Nikolai Tsereteli) de Aelita (Yakov Protazanov, 1924) cuentan entre los más conmovedores del mutismo.
Aunque Tabú (1931) es una coproducción con la Paramount, los verdaderos impulsores de esta maravilla fueron sus realizadores: Murnau y Robert J. Flaherty. Ambientada en un lago de Bora-Bora e interpretada por nativos, Tabú contaba el imposible amor de Matahi, el mejor pescador de la isla, y Reri, la más bella de las muchachas. Consagrada la joven a los dioses por el hechicero Hitu, la ley prohíbe que ningún hombre se acerque a ella. El drama acaba de desatarse. Pero esta vez no habrá final feliz para una peripecia que llevará a sus protagonistas a escaparse a otra isla hasta la que les perseguirá el taimado hechicero. En pos del dinero para comprar un pasaje que les aleje de aquel mundo idílico, pero ensombrecido por la tradición y la superstición, Matahi se sumergirá en unas aguas plagadas de tiburones en busca de una perla fabulosa. Entre tanto, en la superficie, Hitu ha amenazado a Reri con matar a su amado si no le acompaña de regreso a Bora-Bora. Cuando Matahi vuelve a la choza, el barco que se lleva a su amada y al pérfido hechicero se aleja. El joven consigue alcanzarlo a nado. Ya se dispone a subir a bordo cuando Hitu lo advierte, suelta el cabo por el que el amante se encaramaba a la nave y observa como su cuerpo, extenuado por el cansancio, se hunde en las aguas.
No hay duda, el Murnau último —quien no llegará a ver estrenada Tabú: un accidente acaecido en una carretera de Santa Bárbara se lo impide al quitarle la vida— es un romántico exaltado. Pero belleza de las sombras quedó en Alemania. Hasta que Werner Herzog reivindicó el canon del cine de vampiros que había sentado Murnau adaptando en 1979 su Nosferatu de 1922, yendo Robert Eggers a incidir en él en su versión del año pasado.
La entrada El canon de Murnau aparece primero en Zenda.