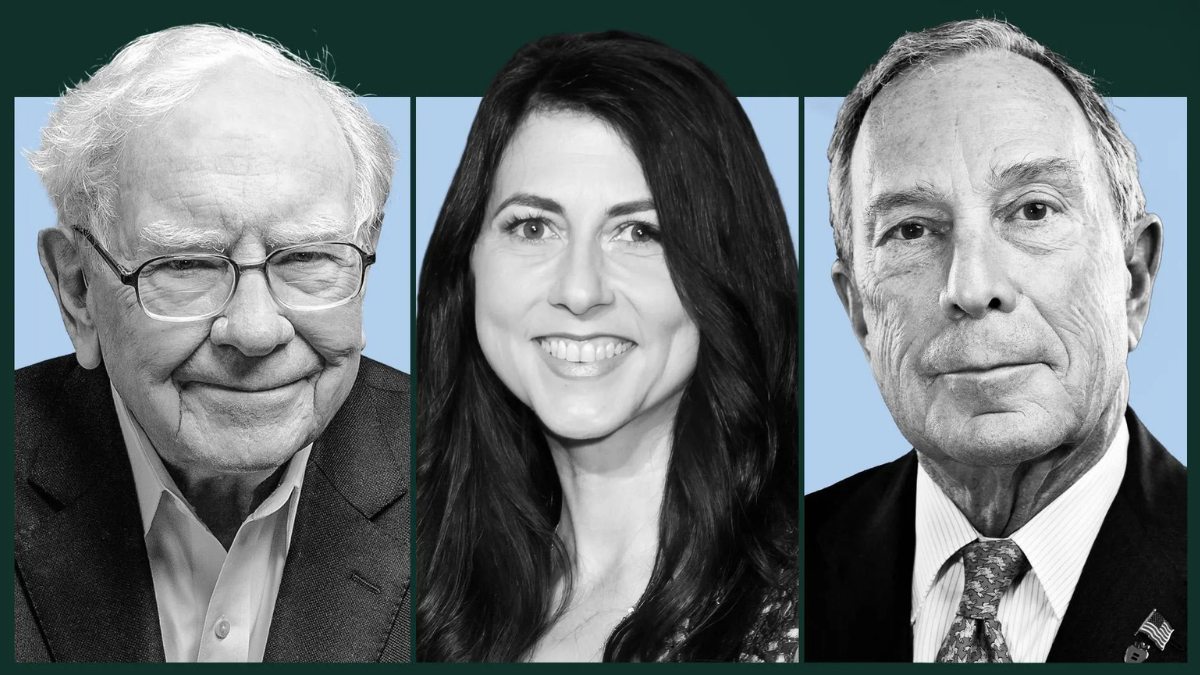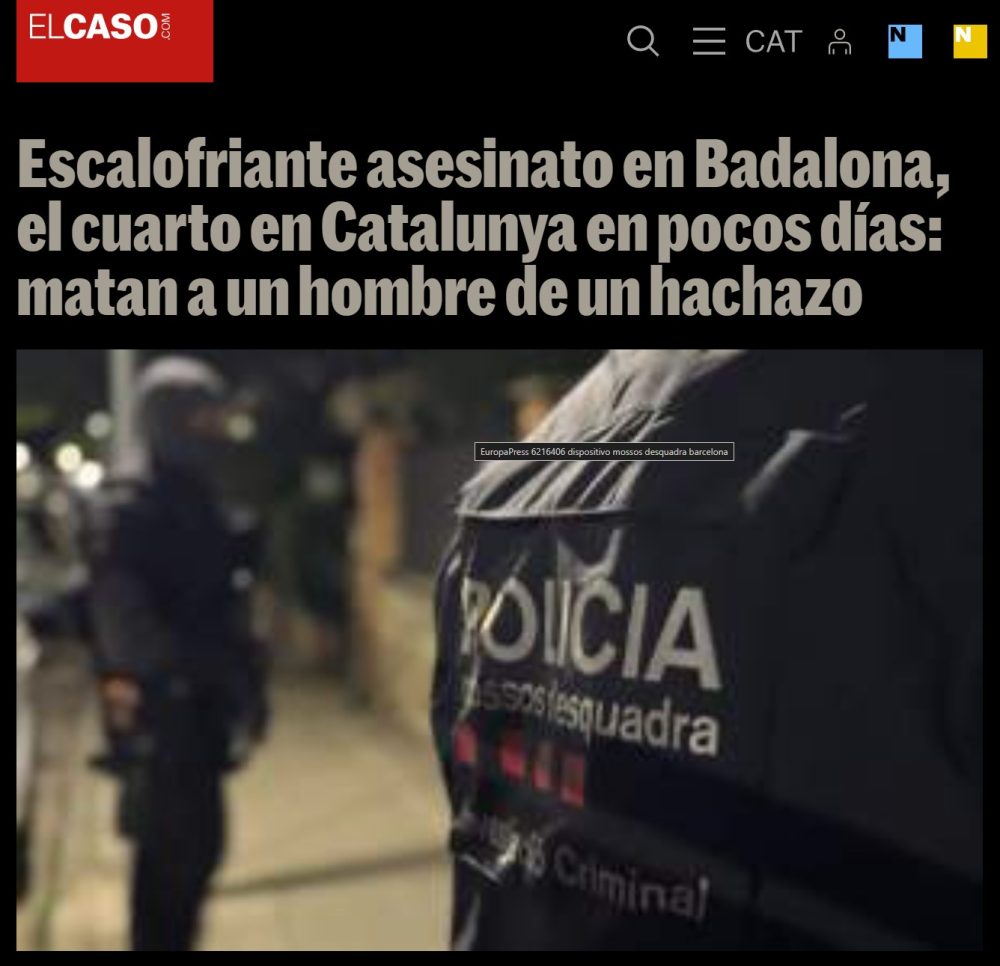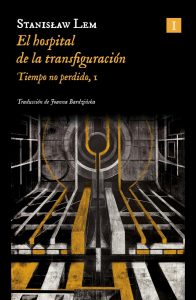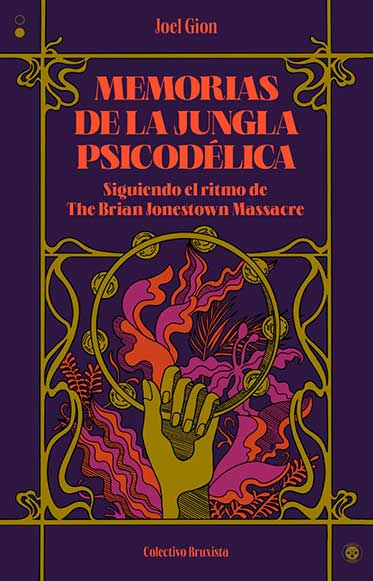AZÚCAR: UNA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN HUMANA – Ulbe Bosma
Nota: esta reseña parte de la lectura del original en inglés, The World of Sugar: How the Sweet Stuff Transformed Our Politics, Health, and Environment over 2,000 Years (Belknap Press, 2023). El azúcar tiene un espacio mucho más que cotidiano en nuestras vidas: no solo se incluye en una miríada de productos que consumimos día […]
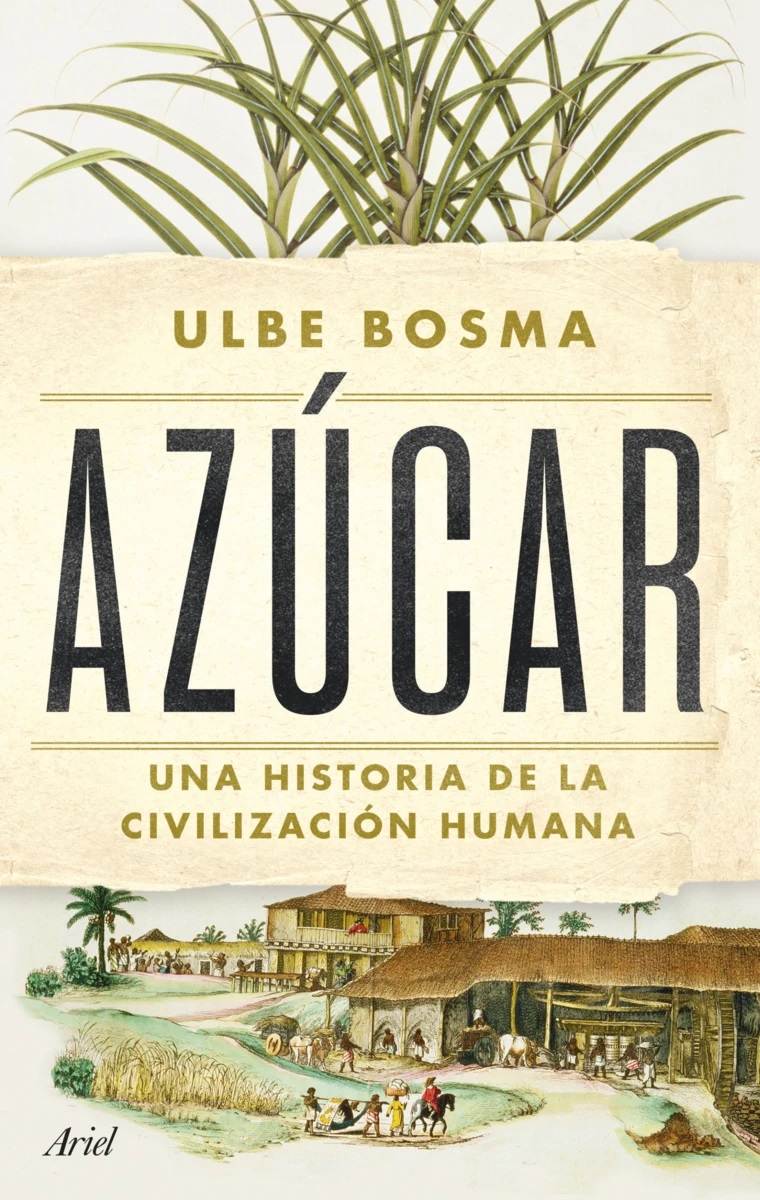
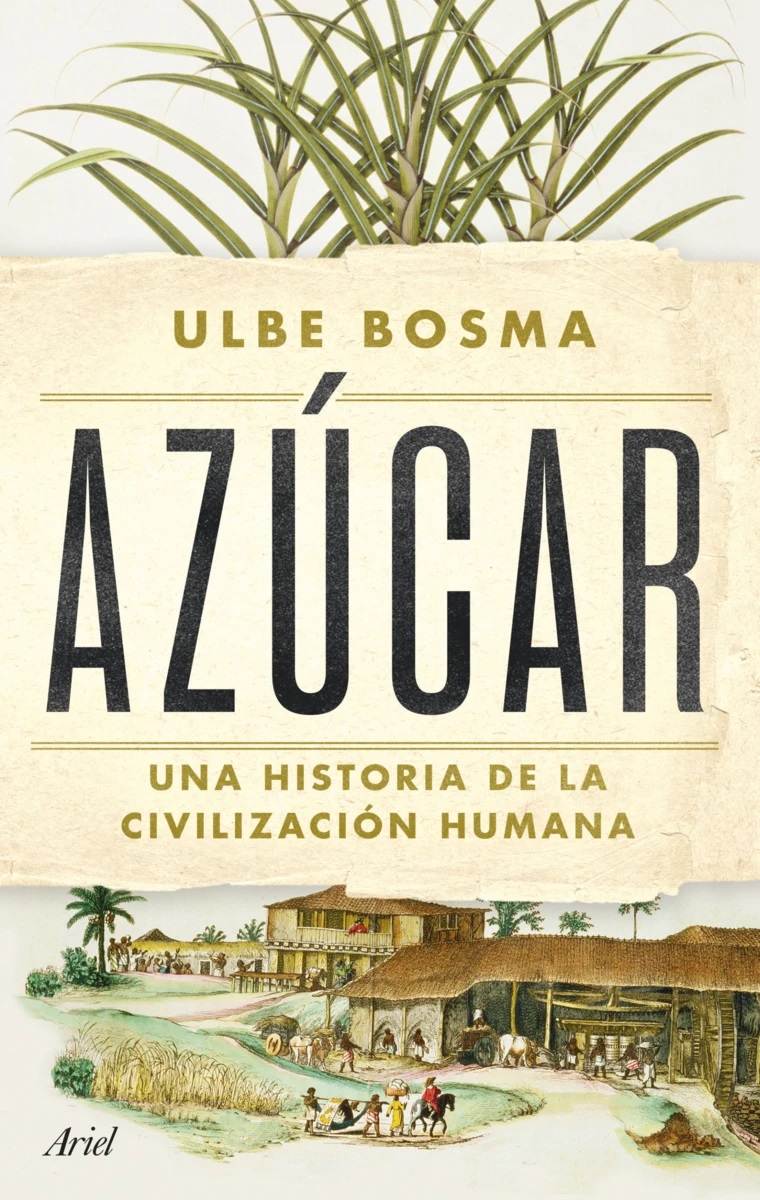 Nota: esta reseña parte de la lectura del original en inglés,
Nota: esta reseña parte de la lectura del original en inglés,
El azúcar tiene un espacio mucho más que cotidiano en nuestras vidas: no solo se incluye en una miríada de productos que consumimos día a día, sino que también incide en el precio de la cesta de la compra, al ser uno de los alimentos que más subió de precio a nivel global cuando la inflación campó por sus anchas hace un par de años. Desde que, a raíz de la guerra ruso-ucraniana, se encarecieran los precios de muchos productos básicos, el azúcar fue uno de los que más subió, a pesar de que la inflación en España se redujo bastante a lo largo de 2024. Detrás de este encarecimiento de precios hubo muchas causas, del mismo modo que detrás del azúcar en sí mismo hay una historia que Ulbe Bosma (n. 1962), profesor neerlandés que ha trabajado el tema en diversas publicaciones –por ejemplo, The Making of a Periphery and The Sugar Plantation in India and Indonesia (Columbia University Press, 2019) y The Sugar Plantation in India and Indonesia: Industrial Production, 1770-2010 (Cambridge University Press, 2013) o, como coordinador, Sugarlandia revisited. Sugar and colonialismo in Asia and the Americas, 1800 to 1940 (Berghahn Books, 2010)–, acaba de publicar.
El volumen de Bosma recoge la historia del azúcar, desde sus orígenes en la India hace unos 2.500 años, aproximadamente. Un producto que, en su forma menos refinada (la de los cristales blancos a los que estamos acostumbrados desde hace poco más de un siglo) se consumía entre la élite y posteriormente pasó a China, en torno al siglo V de nuestra era, y empezó una expansión por el Asia que finalmente lo llevó al Egipto fatimí y de los mamelucos (siglos X a XV) y el Mediterráneo.
Será desde el siglo XIV cuando aumenta la producción de azúcar y su consumo, cada vez mayor, en Europa: en Madeira los portugueses establecieron una primera factoría en 1419; con la llegada al Nuevo Mundo, la caña de azúcar americana llegó al continente europeo desde principios del siglo XVI. Las Antillas –o las Indias Occidentales– se convirtieron en emporios azucareros a lo largo de la época moderna (Cuba, Santo Domingo y Jamaica, especialmente, seguidas de las islas en manos británicas como St. Lucia y Barbados, entre otras), compitiendo con el azúcar indonesio (Java, sobre todo) y de las Filipinas. Cultivado, recogido y procesado por mano de obra esclava, sobre todo, el azúcar se convirtió en un producto de uso cada vez más cotidiano y que, en combinación con productos como el café y el té, predominó en el comercio mundial durante siglos.
A partir de la Revolución Industrial, con la mecanización de la producción, y junto con la progresiva (aunque lenta) abolición de la esclavitud, el azúcar fue controlado por pocas manos, un puñado de familias que crearon grandes empresas que, con muchas transformaciones, han dado paso a corporaciones actuales, al tiempo que se precarizaba y proletarizaba la mano de obra. El colapso de los precios en 1884 causó la bancarrota de factorías, comerciantes y bancos por todo el mundo, y dio paso a la capitalización y el proteccionismo en diversos países, como la Convención de Bruselas de 1902 y el Acuerdo Chadbourne de 1931,* sustituido por el Acuerdo Internacional del Azúcar de 1937.
*Dice el autor (traduzco) en la página 267 del original: «Las historias de la Convención de Bruselas y del plan Chadbourne demostraron cuán necesario y al mismo tiempo cómo de difícil fue evitar la sobreproducción y el proteccionismo, que deformaron el mercado global del azúcar».
Surgieron los grandes conglomerados empresariales que, grosso modo, siguen existiendo hoy en día en Estados Unidos, Alemania, Indonesia y China. Paralelamente, aparecieron nuevos edulcorantes que trataban de competir con el azúcar, como la sacarina, el aspartamo o la stevia, así como el jarabe de maíz de alta fructosa, que fue utilizado masivamente en bebidas azucaradas desde la década de 1970. Los precios se colapsaron en la década siguiente, ante la sobreproducción mundial de azúcar y otros edulcorantes, a la vez que, con precedentes en la segunda mitad del siglo XIX, surgen voces entre los médicos y nutricionistas alertando de las consecuencias para la salud de la sobrealimentación con azúcar: sobrepeso y diabetes tipo 2, especialmente, y que ha llevado a una guerra comercial entre las marcas para promover un “estilo de vida saludable” con un consumo “responsable” de sus productos, pero sin disminuir el nivel calórico de los mismos.
El libro sigue un orden cronológico, pero con varios bloques temáticos: el origen y la expansión del consumo de azúcar (capítulos 1-2); la relación entre esclavitud, producción de azúcar (de caña y de remolacha) y mecanización (capítulos 3-6), la creación de los grandes emporios azucareros por todo el orbe (capítulos 7-9), el proteccionismo como respuesta de los Estados para defender el azúcar producido por las grandes empresas (capítulo 10), la proletarización de la mano de obra tras la abolición de la esclavitud (capítulo 11), la fallida “descolonización” azucarera en el Tercer Mundo en la segunda mitad del siglo XX (capítulo 12), el establecimiento de las grandes corporaciones azucareras que controlan el mercado actualmente (capítulo 13) y la competencia para lograr un edulcorante que “sustituya” al azúcar –en realidad, a cargo de las grandes empresas azucareras– en las últimas cinco décadas y el impacto del consumo de azúcar en la salud mundial (capítulo 14).
Para concluir este resumen, se incluye un dramatis personae a inicio del volumen que presenta al lector los principales personajes que aparecen a lo largo del libro, que han forjado las grandes empresas familiares y que, directa o indirectamente, han dado paso a las corporaciones azucareras modernas.
Valoremos el libro. Estamos ante una historia mundial, pero sobre todo empresarial, del azúcar, en concreto desde el siglo XIV. Siete siglos que han visto como un producto de lujo, con diversas variedades hasta llegar a su forma más refinada y granulada en cristales blancos, se convertía en un alimento cotidiano, vendido como un soporte “energético” (y obviando sus consecuencias para la salud en cuanto a sobrepeso y enfermedades como la diabetes tipo 2); el petróleo del siglo XIX fue el azúcar, el gran producto que predominaba en el comercio mundial y provocaba controles de precios, medidas arancelarias proteccionistas (curiosamente, en un mundo de liberalismo económico que propugnaba el librecambismo) y la creación de holdings empresariales a costa del trabajo (y miles de muertes) de precaria y proletarizados (antes esclava) mano de obra. Una historia que interesará especialmente a los lectores de historia económica, pues el núcleo del libro es justamente el de los grandes emporios familiares y compañías (como la VOC neerlandesa) y después conglomerados supranacionales que han controlado la producción y distribución de azúcar en los últimos siete siglos.
Un libro que vendrá a la cabeza al lector de esta obra, y que en cierto modo traza un recorrido similar, es El imperio del algodón: una historia global de Sven Beckert (Editorial Crítica, 2018); son dos productos que han predominado en la economía de los siglos modernos y contemporáneos, han generado grandes trusts empresariales, políticas arancelarias, guerras incluso. En ese sentido, pues, estamos ante un muy interesante volumen que pone el foco en la explotación del azúcar como metáfora de la construcción del sistema capitalista y de una economía ferozmente proteccionista en beneficio de unas pocas manos y a costa del esfuerzo de la mano de obra en los países del llamado Tercer Mundo, aunque actualmente la India, China o Indonesia son economías (mucho más que) emergentes.
Bosma pone el foco, y en ocasiones se repite un tanto, pero con el objetivo de que el lector no se pierda, en el azúcar como mucho más que un alimento: es un objeto preciado, un oro blanco que llena las manos de unos Estados modernos que buscan el monopolio (las Españas y Portugal) para después, vía compañías mercantiles, familias asentadas en algunos lugares de producción (Cuba, Florida, Java, la India) y en la actualidad grandes corporaciones. Los Fanjul en Cuba (sucesores de emprendedores como Manuel Rionda), los Lascelles en Barbados, los Havemeyer en Estados Unidos, los Tate y Campbell en Reino Unido, los Spreckels en Alemania… se mezclan con estadistas como Rafael Trujillo en Santo Domingo y Ferdinand Marcos en Filipinas, activistas abolicionistas de la esclavitud como Zachary Macaulay, líderes de la emancipación como Tousaint L’Ouverture y abogados especializados en proteccionismo comercial como Thomas Lincoln Chadbourne, entre otros muchos. Son personajes que llenan la narración de un volumen que, como decíamos, es una historia económica del comercio de azúcar, pero también una sucesión de vivencias y experiencias personales, historias de emprendedores, magnates (y mangantes) que acicatean la curiosidad del lector.
Un volumen que también pone el foco en las consecuencias del consumo de azúcar para la salud y en cómo el márketing empresarial ha creado dinámicas para camuflar su propia incidencia en la “epidemia azucarera”. Quizá el libro se queda más corto en esta parte, frente a la sucesión de personajes, empresas y medidas arancelarias, pero traslada al lector la preocupación por la sobreexplotación de la producción azucarera, su incidencia en la salud y en la economía de los países productores de un azúcar cuyos beneficios, al margen de los impuestos y tasas que se puedan cobrar por sus gobernantes, apenas repercuten en una población que sigue siendo proletarizada en cuanto a la mano de obra.
*******
Ulbe Bosma, Azúcar: una historia de la civilización humana, traducción de Pedro Pacheco González. Barcelona, Editorial Ariel, 2025, 488 páginas.